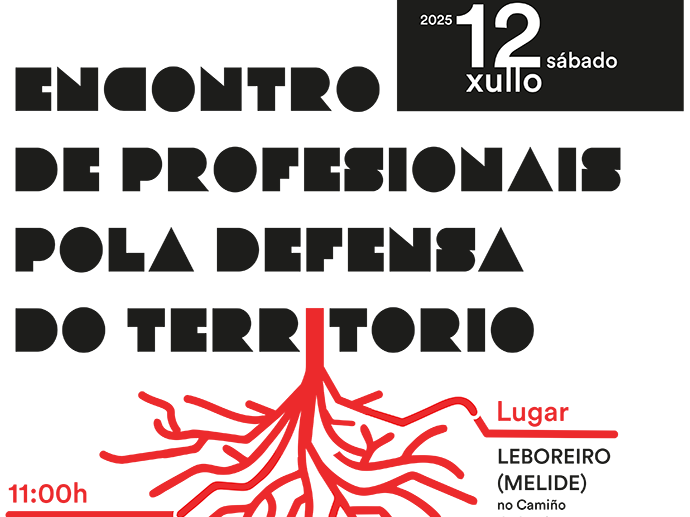Por Ana Fernández Santamaría, Elisa Morquillas, Julia Cosme, Mar Sobral |
CRÍTICA URBANA N. 37 |
El aula puede ser un lugar de reflexión y producción colectiva. Así se planteó la actividad docente de la asignatura ‘Rehabilitación del Patrimonio Urbano’ del Máster de Planificación y Ordenación Territorial de la Universidad de Santiago de Compostela en el curso de 2024/2025. El proceso tuvo distintas etapas, en las que participaron de manera horizontal las autoras, alumnas y docente de este curso.
En un mundo cada vez más urbanizado, donde las ciudades crecen de forma acelerada, resulta urgente repensar los modelos tradicionales de urbanismo. Estos modelos han priorizado el crecimiento desmedido y la construcción por encima de la equidad, la sostenibilidad y la preservación del entorno. Históricamente, las ciudades han sido concebidas como espacios funcionales guiados por una lógica económica que ignora la diversidad de identidades que las habitan, así como los impactos sociales y ecológicos de su expansión. Hoy más que nunca, se impone la necesidad de concebir la urbanización desde una perspectiva inclusiva, que coloque la justicia social, la diversidad cultural y la sostenibilidad ambiental en el centro del desarrollo urbano.
Herencia cultural como herramienta de inclusión
Un punto de partida para esta transformación es replantear la noción de patrimonio. Su raíz etimológica, vinculada a lo patriarcal, ha contribuido a invisibilizar a mujeres y otros grupos históricamente marginados. El término “patrimonio” proviene del latín patrimonium, que significa “herencia del padre”. En origen, se refería a los bienes transmitidos por vía paterna dentro del sistema patriarcal romano. Hoy su significado se ha ampliado, pero su raíz sigue vinculada a una visión excluyente.
Frente a esta visión excluyente, el concepto de herencia cultural permite una mirada más integradora, que reconoce tanto lo tangible como lo intangible, y valora su papel en la construcción de una identidad colectiva compartida. No obstante, este cambio de enfoque no puede quedarse en lo terminológico: la herencia cultural debe dejar de ser un privilegio de las élites para convertirse en un bien común que fomente la cohesión social, el sentido de pertenencia y la resiliencia urbana. La herencia cultural debe ser comprendida como una herramienta poderosa de inclusión que conserve tanto lo material como lo inmaterial: memorias, luchas e identidades de los grupos históricamente excluidos. Las ciudades, en tanto entornos interseccionales donde convergen opresiones por género, clase, etnicidad, discapacidad o migración, deben aprovechar esta herencia para construir nuevas formas de habitar más justas, solidarias y equitativas.

La ciudad que soñamos. Imagen realizada por las autoras con GPT.
La ciudad aún no es de todas
La planificación urbana vigente ha reforzado la exclusión. Las ciudades han sido diseñadas desde una visión normativa masculina, laboral, adultocéntrica y homogénea, que ignora las necesidades de infancias, mujeres, personas mayores, con discapacidad, migrantes y comunidades vulnerables. Esta visión transforma la ciudad en una estructura que reproduce desigualdades y expulsa a quienes no encajan en los moldes productivistas establecidos. Este proceso de exclusión se expresa en fenómenos como la arquitectura hostil —que busca desplazar a personas sin hogar— o la gentrificación —que expulsa a residentes originales en favor de intereses inmobiliarios o empresariales—. Así, el espacio urbano no solo refleja las desigualdades sociales, económicas y culturales, sino que las intensifica. En este contexto, la lucha por el derecho a la ciudad se convierte en una lucha por la justicia social y el acceso igualitario al entorno urbano.
Herencia cultural y emergencia climática
La emergencia climática refuerza la urgencia de transformar nuestras ciudades. Estas se han convertido en escenarios clave para la mitigación y adaptación frente a fenómenos como inundaciones, olas de calor y desplazamientos forzados. En este marco, rehabilitar barrios y edificios no solo reduce la huella de carbono, sino que puede generar espacios más seguros, accesibles e inclusivos. La herencia cultural, como expresión de la memoria colectiva, puede convertirse en un motor para esta resiliencia urbana. Adaptar los espacios históricos a las condiciones del presente y del futuro no significa perder su esencia, sino darles un nuevo sentido que responda a los desafíos actuales desde una perspectiva de justicia climática.
Gobernanza urbana: construir desde la comunidad
Para que este nuevo tipo de arquitectura y urbanismo se imponga y sea posible, es imprescindible repensar la gobernanza. Una ciudad justa requiere procesos democráticos, transparentes e inclusivos que reconozcan la voz de todos los sectores sociales, especialmente los históricamente marginados. Esto implica crear mecanismos reales de participación que permitan a las comunidades influir en la planificación y gestión de sus barrios. El enfoque participativo debe fomentar la corresponsabilidad y la deliberación colectiva entre instituciones, ciudadanía, empresas y organismos internacionales. Generar espacios públicos que estimulen el encuentro, la convivencia y el sentido de pertenencia es esencial para fortalecer el tejido social y garantizar el derecho a la ciudad. Para que esta transformación sea genuina, debe estar basada en la participación activa de las comunidades locales. Son ellas quienes mejor conocen las necesidades de los lugares y quienes deben tener un rol protagonístico en las decisiones urbanísticas. Solo así es posible evitar dinámicas de despojo y gentrificación, y garantizar que la rehabilitación responda a los intereses reales de la población.
Rehabilitar para transformar
Frente a esta realidad, la rehabilitación urbana debe dejar de entenderse como una mera conservación pasiva del pasado. Más que restaurar lo antiguo, se trata de imaginar y construir colectivamente un futuro más equitativo, sostenible y democrático. La recuperación de espacios urbanos abandonados o en desuso ofrece una alternativa viable y urgente frente a la expansión descontrolada, que implica un enorme desgaste de recursos e impacto ecológico insostenible. Reutilizar lo existente permite no solo preservar la identidad cultural, sino también reducir el impacto ambiental y fortalecer una economía circular más justa. Incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y justicia social en la rehabilitación es clave. La integración de espacios verdes, el uso de materiales sostenibles, la mejora energética de edificios y el acceso universal a vivienda y movilidad activa son estrategias esenciales para lograr ciudades más resilientes y habitables.
Construir un futuro deseable implica mucho más que modificar el lenguaje o conservar estructuras del pasado: supone transformar profundamente la manera en que concebimos, habitamos y gobernamos el espacio urbano. Es una llamada a cuestionar las lógicas excluyentes que han moldeado nuestras urbes y a construir, desde la memoria compartida y la participación activa, entornos más justos, resilientes y sostenibles. Solo cuando la ciudad reconozca y acoja la diversidad de voces que la componen, será realmente de todas y para todas. Así vemos nosotras el camino hacia un porvenir urbano que merezca ser vivido.
Nota sobre las autoras
Ana Fernández Santamaría: Graduada en Arquitectura y con un posgrado en Cooperación Internacional para el Desarrollo, actualmente cursa el Máster en Planificación y Gestión Territorial (Universidade de Santiago de Compostela). Es voluntaria desde hace años en Arquitectura Sin Fronteras y está especialmente interesada en las dinámicas territoriales y sociales.
Elisa Morquillas: Arquitecta técnica, coordinadora y formadora de programas de formación profesional para el empleo en Amicar. Actualmente cursa el Máster en Planificación y Gestión Territorial (Universidade de Santiago de Compostela). Combina su labor educativa con un proyecto agroalimentario propio, cultivando frutos del bosque y elaborando mermeladas artesanales en el rural gallego.
Julia Cosme: Socióloga formada en la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil) y estudiante del máster en Culturas Urbanas en la Universidad de Augsburgo (Alemania). Su trabajo se centra en el urbanismo social, las dinámicas culturales y el impacto urbano en ciudades latinoamericanas, con especial interés en la sostenibilidad y la justicia social.
Mar Sobral: Ecóloga y profesora de Geografía en la Universidade de Santiago de Compostela. Defiende una ciencia comprometida, crítica y feminista para repensar los vínculos entre naturaleza y sociedad.
Para citar este artículo:
Ana Fernández Santamaría, Elisa Morquillas, Julia Cosme, Mar Sobral. De “patrimonio” a “herencia cultural” y otras críticas urbanas. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol. 8, núm. 37, Arquitectura, ¿para quién? A Coruña: Crítica Urbana, septiembre 2025.