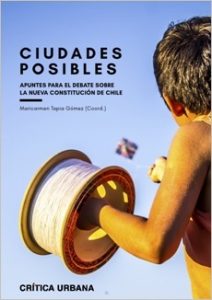Por Daniel Jiménez Schlegl |
CRÍTICA URBANA N.25 |
A fin de abordar en estas pocas páginas un tema tan disperso como confuso como es el de la “corrupción”, donde lo inmoral, lo ilegal, lo ilícito se mezclan, y en un medio harto habitual donde aquella se reproduce como es el del urbanismo, hemos de precisar a qué queremos referirnos aquí.
Puesto que, para lo que nos interesa, conviene soslayar el debate inútil de si la “corrupción” pertenece al ámbito reductivamente regulable del derecho penal (delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, sobornos…), perfectamente tipificado, o si debemos incluir lo que nos merece un reproche moral aunque la acción “corrupta” analizada sea legal, sin que estos enfoques puedan ofrecer un diagnóstico más certero del problema.
Qué “corrupción”
Nuestro enfoque va a centrarse en el fenómeno de la corrupción pública como algo endémico del propio sistema económico. Un sistema, por otra parte, siempre en “crisis”, que demanda constantemente soluciones excepcionales, de emergencia, y por ello la entrega absoluta del poder público a la causa emprendedora del poder económico privado. Unas soluciones excepcionales que distraen nuestra atención sobre ciertos medios empleados para conseguir unos aparentes fines de interés general, pero que legitiman esas excepcionalidades. Es decir, la cuestión central aquí es ver hasta qué punto el poder político público, las instituciones del Estado y el respeto a las reglas de juego legal están condicionados por los objetivos del poder económico privado, y la capacidad de aquellos –poder público, instituciones, derecho- de limitarlo.
Nos referimos aquí a un síntoma de una patología sistémica producida por el dominio del poder económico sobre el político-público y sus instituciones, el cual pierde autonomía (y sobre todo, el control ciudadano). Por tanto, no nos referimos (sólo) a fenómenos penalmente tipificados o aquellos éticamente censurables, sino a un fenómeno sistémico de reparto injusto, o si se quiere, de apropiación privada, desequilibrada o descompensada, de las rentas colectivas y que en el campo del urbanismo adquiere unas características especiales[1].
En el libro La patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España, Joaquim Bosch parte de la conocida obra Why nations fail. The origins of power, prosperity and poverty (2012), de los economistas Daron Acemoglu y James Robinson, para referirse a la corrupción como un mecanismo que lejos de generar riqueza pública y repartirla justamente de acuerdo con las necesidades prioritarias de la comunidad, se organiza, en cambio, como un sistema de extracción de rentas y de distribución (injusta) de esa riqueza, que “supone una captura de rentas en beneficio privado”, teniendo en cuenta que “las instituciones económicas son creadas para consolidar el poder de quienes se benefician de la extracción” y que “la riqueza económica posee capacidad para comprar poder político”.

Estructuras de hormigón de varios edificios en construcción en Zaragoza (España). Foto: Niplos en Wikipedia
Ese sistema de obtención de rentas por parte de una élite extractiva puede tener (de hecho tiene) perfecto encaje en el entramado institucional político público y de un ordenamiento jurídico hipertrofiado y altamente complejo que además deja importantes huecos normativos, lagunas, antinomias, ambigüedades y vaguedades que ofrecen amplios márgenes de discrecionalidad administrativa.
Por ello, la corrupción pública en urbanismo a la que nos referimos también se caracteriza por una subversión del interés genuinamente público por la satisfacción primordial del interés económico privado. Porque no se concibe el funcionamiento y el crecimiento ilimitado del sistema económico sin las “regalías”, sin la liberación de obstáculos legales a la maximación del beneficio privado –entendido religiosamente como el motor del crecimiento-, sin una normalización de privilegios. Los obstáculos a ese modelo de crecimiento económico de privilegios tienen mucho que ver con un genuino interés general, y éste con la satisfacción real de bienes colectivos, esto es, con la materialización efectiva de los compromisos sustantivos del Estado para con la ciudadanía (recogidos en constituciones, tratados internacionales, declaraciones universales,…), en forma de derechos y garantías públicos, principios y derechos fundamentales, y la defensa de intereses que afectan a toda la comunidad.
Si bien, normalmente, se piensa en la corrupción como síntoma de una debilidad o pasividad institucional de los poderes públicos frente a la permeabilidad del poder económico en la esfera político pública, nuestro análisis apunta a ese fenómeno que se da precisamente en contextos de fortaleza institucional, y con unas claras reglas de juego, pero en el que se ha normalizado la confusión, la combinación –justificada como “cooperación necesaria”- entre determinados intereses privados y la decisión y gestión pública. O dicho simplemente, en unas circunstancias excepcionales que favorecen las trampitas legales de manera que el interés público sea el menos público de los intereses en juego. La indeterminación, la “metafísica” de ese principio de “interés público” da mucho juego para revestir de un relato de legitimidad lo que esconde primordialmente un negocio.
Pero el resultado es el mismo: se trata de una estructura y, esencialmente, de unas prácticas en las que juega el sector público y una parte “elitista” del sector económico privado con gran poder de influencia, de modo que con aquellas se transfiere riqueza colectiva a manos privadas. Es decir, prácticas para la obtención de beneficios privados casi ilimitados a costes privados muy limitados, y gracias al amparo institucional público y un ordenamiento jurídico moldeable y poco eficaz en garantizar la primacía de bienes y derechos de la colectividad de manera efectiva.
El ordenamiento jurídico recoge los aludidos compromisos sustantivos del Estado con la ciudadanía que, de seguirse a rajatabla y materialmente en la práctica (es decir, con instituciones públicas independientes que interpretasen sus propias actuaciones en ese sentido teleológico y así aplicasen su tenor), dificultarían enormemente esas prácticas extractivas, esa corrupción pública.
Sin ir más lejos, quiebra el principio de igualdad y el de distribución justa o equitativa de la riqueza cuando estos compromisos sustantivos del Estado con la ciudadanía entran en conflicto con principios rectores de la economía de mercado, o cuando los gobiernos aplican políticas de contención del déficit o de rebaja fiscal y acuden para cumplir con sus objetivos políticos a métodos privados de financiación. O bien, cuando el poder político-público plantea revisar conquistas colectivas o sacrificar bienes de la comunidad a fin de facilitar la acumulación privada de riqueza, por “necesidades de crecimiento” o por la necesidad (siempre crítica) de crear empleo[2].
También hay que tener en cuenta que dentro del ordenamiento jurídico existen normativas técnicas, de desarrollo de aquellos compromisos sustantivos, que operan en la práctica como excepciones de aquellos. Las condiciones jurídico-materiales que imponen hacen en la práctica muy difícil la satisfacción de esos compromisos sustantivos. Son la “letra pequeña” del prospecto constitucional de los derechos y principios fundamentales. Es el Derecho que deconstruye el Derecho. Así, la regulación de contención del déficit público (hoy ya con aval constitucional por mandato de la Unión Europea) resulta altamente conveniente para el sector económico privado, no sólo para facilitar una menor presión fiscal, sino como un factor esencial en la dependencia del sector público de lograr la máxima inversión privada, el máximo beneficio económico, para financiar determinadas políticas públicas[3].
Asimismo, no podemos olvidar que en la esfera político-pública existe una tupida red de pactos, compromisos, entre élites económicas y políticas, entre los partidos-empresa con sus empleados (los políticos profesionales) para las alternancias en el poder y, por tanto, en el control de las instituciones públicas y, en consecuencia, en el control de los límites de su propio poder.
En este sentido no hay que desdeñar la existencia y el papel, ya reconocido de manera oficial (y legal) de los lobbies o grupos de interés[4]. Con la sana intención de dar transparencia y localizar focos de presión particular sobre políticas públicas, allende el sistema de legitimidad política tradicional, es de destacar que se reconoce sin embargo la existencia oficial de una práctica de presión de esos agentes no legitimados políticamente que condicionan la virtualidad real del principio constitucional de que la Administración pública sirve con objetividad los intereses generales del Estado (art. 103, CE).
El control más efectivo por parte de ese entramado es acabar imponiendo unas inercias políticas que dificulten el control de las irregularidades (cuando las hay) y de los abusos de poder, y también, a escala burocrática y administrativa, conformar unas rutinas en la interpretación y aplicación de la ley y en la práctica administrativa, muy arraigadas. Dichas rutinas son asimismo favorecedoras en la práctica de una distribución “extractiva” de las rentas colectivas hacia determinados grupos[5].
Esa estructura de distribución injusta, no equitativa de las riquezas colectivas en beneficio primordial de una “élite”, se afianza, pues, con múltiples mecanismos que ofrece el propio derecho, con un aparato institucional y burocrático en muchas ocasiones proclive a colaborar con ese sistema de distribución, si no por una obediencia ciega por temor a posibles consecuencias disciplinarias o penales[6].
Entre esos mecanismos de redistribución corrupta de la renta podemos apreciar particularmente, en urbanismo, bajo el principio de reducción sacrosanta de gasto público, la financiación de operaciones a partir de una concesión de la posibilidad de maximación obscena de las plusvalías urbanísticas privadas. Donde, por el contrario, no existe una compensación, equilibrada, racional, entre la plusvalía privada generada y lo que la comunidad recibe a cambio. Donde un supuesto principio de “sostenibilidad económica” y déficit público cero, deja en realidad en manos del mercado especulativo del suelo la práctica de la ordenación urbanística.
De todos estos modos, la corrupción pública reviste apariencia de legalidad, se sirve del ordenamiento jurídico y de las instituciones públicas que no siempre se muestran “débiles” o indolentes, sino que forman parte activa de este sistema de extracción de la riqueza colectiva para privatizarla. El ordenamiento jurídico, la legalidad, el entramado orgánico de las instituciones públicas son mecanismos de “blanqueamiento de sepulcros”. Expresión ésta que no deja de ser sinónimo de ocultamiento de la corrupción.
Entendemos, pues, que es el propio sistema económico de mercado y sus relaciones reales de poder (contra lo que ese sistema económico tampoco tiene control alguno) lo que es endémica y sistemáticamente corrupto. Y ese sistema es el que al final decide sobre las políticas públicas, incluidas las referidas a la ciudad.
El urbanismo orgánico -el del poder público, el que legal y teóricamente la iniciativa pertenece a las Administraciones públicas-, es simplemente un mecanismo técnico y formal, lo suficientemente flexible, contradictorio y complejo, que facilita esas prácticas. Por ello, esa corrupción pública pervierte la función pública del urbanismo y sus principios rectores, que, como advertimos más arriba, aparecen formalmente como compromisos sustantivos del Estado para con la ciudadanía.
La corrosión de la función pública del urbanismo[7]
El urbanismo moderno, y así se recoge como principio rector en las leyes que lo regulan, cumple una función pública. Concretando más: que la administración urbanística cumpla una función pública significa que ésta en sus decisiones (de planificación –clasificación y calificación del suelo-, ordenación edificatoria, gestión y disciplina urbanísticas) ha de hacer prevalecer los intereses públicos sobre los particulares, no sólo que la decisión la tome ella y no el particular[8].
Esto significa que, en teoría, el sector público, ordena, controla, disciplina y garantiza un reparto justo o “equitativo” entre el beneficio privado de la transformación urbana y las cargas públicas para el promotor que, como contrapartida, debe generar esa transformación urbana[9].
El urbanismo como función pública significa también que el Estado interviene en el (“salvaje”) mercado del suelo para poner algo de orden y garantizar la satisfacción del interés público urbanístico, sin que esa ordenación del suelo sea susceptible de transacción. Ese interés general de la operación urbanística consiste, básicamente, en que la operación garantice unas dotaciones públicas mínimas en forma de equipamientos comunitarios, vivienda pública, zonas verdes y espacios libres, sistemas de comunicación y otras infraestructuras públicas necesarias (es decir, cesiones de suelo para su titularidad pública y un porcentaje de cesión del aprovechamiento medio); que todos esos “sistemas” públicos estén convenientemente urbanizados y que todo ello respete escrupulosamente el procedimiento legal. Además, el sector público debe garantizar la protección del patrimonio natural, paisajístico y el histórico arquitectónico, ordenando que esa transformación urbanística responda a necesidades reales y objetivas (de crecimiento, dotacionales…-) de la población y, por tanto, que sea a su vez “equilibrada” y “sostenible”.
Por último, mediante el urbanismo como función pública el sector público debe garantizar asimismo la materialización de derechos constitucionales como el acceso a una vivienda digna y el principio de igualdad (p.ej. evitar la construcción de guetos urbanos o un diseño de la ciudad contrario a necesidades de determinados colectivos vulnerables de la población -accesibilidad, familia, ancianos, mujeres, niños,..-). Todo ello, a cargo del promotor y de los propietarios, como contrapartida a las plusvalías (aprovechamientos urbanísticos lucrativos) que obtienen a cambio con el desarrollo urbano. En este sentido, la propiedad privada del suelo cumple en el urbanismo moderno una función social y se encuentra, por ello, limitada en su poder de disposición y sobre qué se puede hacer en ella.
De todo esto nos interesa sacar un par de conclusiones importantes respecto el urbanismo entendido como una función pública: primero, que nos referimos a la ordenación urbanística del territorio según necesidades colectivas reales (para ello es preceptivo escuchar las demandas de los ciudadanos), y no un instrumento de política económica para la redistribución de la riqueza. No es un instrumento para el negocio inmobiliario o para “crear puestos de trabajo”. Y en segundo lugar, la necesidad de ir más allá de lo que hemos llamado más arriba urbanismo orgánico, esto es, aquel urbanismo cerrado, ideado y controlado dentro de “el castillo” tecno-burocrático de las administraciones públicas (recordemos, condicionadas por las aspiraciones del poder económico privado), y exigir, por el contrario, mecanismos efectivos de democratización de la decisión colectiva sobre la ciudad ya que ésta ha de satisfacer primordialmente las necesidades de sus habitantes, no de los inversores privados.
De ahí que, por ejemplo, en materia jurídico-urbanística se contemple como criterio en la interpretación de las normas de las leyes y planeamientos urbanísticos -en caso de vaguedades, ambigüedades, contradicciones entre normas-, el criterio de menor edificabilidad y de mayor dotación pública[10].
Hasta aquí el relato garantista, el compromiso sustantivo del Estado para con la ciudadanía de que se servirá con objetividad ese interés público y se ejecutarán esas limitaciones a la propiedad privada en beneficio del interés de la comunidad.
Sin embargo, a los hechos descritos en la primera parte de este artículo hay que sumarle el criterio legal urbanístico, determinante en la ordenación, de la equidistribución de beneficios y cargas urbanísticas, a la hora de delimitar «sectores de planeamiento derivado» y «polígonos de actuación», de manera que esa ordenación pueda justificar técnica y económicamente la autonomía de la actuación urbanística.
Dicho de manera más comprensible: cada vez más, en una economía dominada por la contención del déficit público, impera el criterio de que la operación urbanística ha de ser económicamente rentable (a eso se refiere la “autonomía de la actuación”) y que, por tanto, ha de resultar siempre beneficiosa para el propietario y para el sector público -que éste no tenga que pagar un céntimo-.
De acuerdo con ello, la operación no ha de financiarse a cargo del presupuesto público sino a cargo de los aprovechamientos urbanísticos reconocidos por el plan y que además garantice un superávit para hacer comercialmente atractiva la operación. Lo que condiciona el objetivo de la ordenación urbanística: los usos e intensidad de los usos, la edificabilidad… el escamoteo, la mezquindad respecto los espacios y equipamientos públicos y sus calidades y su mantenimiento.
A la vista de que el suelo es un recurso limitado y que la función pública del urbanismo impone límites a la rentabilidad económico-privada de las operaciones urbanísticas, el único modo de revertir ese limitativo marco legal e institucional público es mediante las prácticas de corrupción pública descritas. Prácticas de excepcionalidad, de vaciamiento del contenido de aquellos compromisos sustantivos entre Estado y ciudadanía, que permitan el trasvase y acumulación de la riqueza colectiva a manos privadas de unos pocos, pues el motor económico está en sus manos.
La imposición de las reglas de juego del libre mercado sobre las políticas públicas y sobre la materialización de los objetivos de los compromisos sustantivos del Estado, y que éste debería garantizar, constituyen a nuestro entender el factor sistémico de la corrupción pública y la corrosión de la propia función pública del urbanismo.
_____________
Notas
[1] Ilustra un buen ejemplo de lo que aquí se quiere decir el informe, recientemente presentado, «Fondos de inversión: una industria depredadora de las ciudades y de los derechos humanos», elaborado por el investigador Manuel Gabarre y publicado por el Observatorio DESC y el Observatorio contra los delitos económicos (CODE). Dicho informe analiza una de las causas del vaciamiento efectivo del derecho de acceso a una vivienda asequible en Barcelona y el área metropolitana. El informe analiza el aterrizaje en esta región de fondos de inversión con capacidad financiera para adquirir decenas de miles de viviendas a precio de saldo con ocasión de la crisis financiera e inmobiliaria 2008-2014, y que posteriormente han revendido y puesto en el mercado de alquiler a precios mucho más elevados. La gravedad del asunto, visto diariamente en decenas y decenas de desahucios, formas de acoso inmobiliario, gentrificación y una imposibilidad material para la mayoría de la población joven de acceder a una vivienda asequible y poder emanciparse, es que siendo ello contrario a la política pública de vivienda y el compromiso del Estado con el mandato constitucional (art.47 CE), ha sido que el Estado, con su política de laissez faire y dejar esas decisiones en política de vivienda a Economía. Así, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), una sociedad anónima creada por el Estado para gestionar los activos inmobiliarios transferidos por los principales bancos rescatados en la crisis financiera, ha encargado a esos fondos de inversión la venta de esos activos inmobiliarios al mejor precio (especulativo) posible a cambio de cuantiosas comisiones. Manuel Gabarre apunta: “es muy sintomático que todo lo que tenga que ver con la Sareb no haya recaído ni en la Secretaría de Estado de la vivienda ni en Asuntos sociales, sino en Economía, porque nos confirma que la vivienda es una mercancía financiera. (…) Dichos fondos tejen alianzas con el poder político y económico porque han de comprar bienes que han sido públicos y para hacerlo contratan a gente con los que tienen relación” (https://directa.cat/els-fons-dinversio-van-comprar-habitatges-barats-per-vendrels-en-menys-de-cinc-anys-a-un-preu-molt-superior/).
[2] Un botón de muestra reciente: «Extremadura activa un frente con varias autonomías para urbanizar espacios protegidos» (La Vanguardia, 23/04/2022): “El gobierno de Extremadura está trabajando en la elaboración de una proposición de ley (dirigida al Congreso de los Diputados) cuyo fin último sería abrir la puerta a la urbanización de espacios protegidos de Red Natura 2000 (enclaves de valor natural con sello europeo). (…) El gobierno extremeño quiere que se modifique la ley del Suelo porque la normativa territorial y urbanística actual “se está volviendo insegura y frágil” y se repiten los casos de anulaciones de planeamientos urbanísticos con criterios “maximalistas”. Dice que la normativa coarta el desarrollo de los municipios y lamenta la interpretación del Tribunal Constitucional (sentencia de 13 de noviembre del 2019), en la que “establece que no se puede hacer ninguna actuación urbanizadora” en espacios de Red Natura 2.000 (dice la junta)”.
Al respecto el abogado ambientalista Christian Morron ilustra perfectamente lo que decimos al indicar que “en un contexto de crisis, la tentación de la clase política de ofrecer a la opinión pública «proyectos de país» para justificar una mejora de la economía choca, con demasiada frecuencia, con la obligación constitucional de los poderes públicos de utilizar de forma racional los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de las personas y de defender y restaurar el medio ambiente. No son pocas las situaciones en que se aprueban leyes o planes urbanísticos a la carta para rebajar niveles de protección ambiental y permitir así la legalización o la autorización de obras y actividades declaradas ilegales por los tribunales.
Este criterio legislativo de «oportunidad» implica, por lo general, poner en manos privadas la explotación de recursos naturales de carácter público, para privatizar los beneficios en relación a su uso y externalizar a la sociedad y las generaciones futuras los costes que genera su impacto ambiental negativo. Este proceder impide, además, la aplicación del principio de que quien contamina paga. Esta práctica parlamentaria de validación legislativa no sólo supone una clara interferencia del poder legislativo en el poder judicial, contraria al principio de división de poderes, sino también un efecto llamada hacia el incumplimiento de la legislación ambiental porque las sentencias, al final, no se ejecutan y, en definitiva, se da una discriminación respecto al resto de la ciudadanía que sí cumple la ley” («Leyes a la carta para obras ilegales», A. Cerrillo, La Vanguardia, 21/05/2014).
[3] Por ejemplo, en la web del grupo de interés, de la asociación de empresas, Barcelona Global, respecto la problemática del acceso a una vivienda asequible (https://www.barcelonaglobal.org/es/que-hacemos/barcelona-global-challenge-sobre-vivienda-asequible/), se indica específicamente que se proponen nuevos enfoques y medidas para impulsar vivienda asequible “sin que estas propuestas pasen por incrementar el gasto público (escenario no realista en el camino de la consolidación presupuestaria actual)” (sic).
[4] El Código de Conducta del Parlamento Europeo y el de los Diputados del Congreso español ya reconocen la existencia de los lobbies como “aquellas personas o entidades, con o sin personalidad jurídica, que pueden comunicarse, directa o indirectamente, con personas elegidas o personas que ocupan cargos públicos, o su personal, en favor de intereses privados, públicos, individuales o colectivos, con el fin de modificar o influir en cuestiones relacionadas con la elaboración o modificación de iniciativas legislativas”.
[5] Un mecanismo sorprendente, por ejemplo, son las directrices de interpretación de las normas del planeamiento general que el propio Ayuntamiento de Barcelona va emitiendo a modo de circulares internas para sus funcionarios a medida que surgen conflictos urbanísticos. En muchas de esas “directrices”-que luego se enarbolan en los procesos judiciales como si fueran una interpretación normativa, es decir, revestida de autoridad-, se hace una interpretación sumamente laxa de las limitaciones o restricciones de la ordenación y legislación urbanísticas que son lo suficientemente ambiguas o vagas para dar juego a ello. De esta manera el promotor sale beneficiado con un aprovechamiento privado que la voluntad del planificador no parecía conceder. Asimismo, es de apreciar el abuso de un empleo meramente nominal de principios rectores en urbanismo, a efectos de “legitimar” el objetivo de interés general de la operación, cuando el planeamiento aprobado o la actividad administrativa son contrarios a la operación. También la práctica de entender los vacíos o lagunas normativas como “carta blanca” para la disponibilidad de la propiedad del promotor o la maximación de sus aprovechamientos privados a costa de otros bienes colectivos en conflicto. El abuso de mecanismos de planificación excepcionales (los planes especiales contra la ordenación del plan general) para virar la original ordenación netamente pública hacia los intereses privados del promotor. Etc. etc, etc…
[6] En este sentido, hay que mencionar que el sistema tampoco garantiza la seguridad personal, social y laboral de los “alertadores” de los casos de corrupción dentro de la Administración pública o en las empresas frente al empleo por parte de autoridades, empresas y lobbies (entre otras medidas) de los llamados “slapps” (del inglés strategic lawsuits against public participation) o litigación abusiva contra informadores o alertadores que informan o denuncian casos de corrupción. Medidas de litigación abusiva a fin de estrangularlos en una maraña de costosísimos procesos judiciales a fin de que desistan de sus denuncias y/o aniquilarlos laboral y económicamente a los efectos de que ello sirva en adelante de disuasión e inhibición para otros informadores o alertadores.
[7] Debo el uso acertado de la expresión “corrosión” para explicar lo que sigue a sugerencia de Maricarmen Tapia.
[8] La Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1985 (RJ/1986/655) recuerda en su fundamento quinto que “Debe en todo caso recordarse que la Ley del Suelo significó ya la consideración de la ordenación urbanística como función pública y la transferencia a una decisión pública de lo que todavía en nuestro Código Civil se defería a la mera «conveniencia» del propietario. Hasta el punto de que se ha producido una disociación entre la propiedad del suelo y las decisiones urbanísticas relativas al mismo, privando de estas últimas al propietario y atribuyéndoselas al poder público”.
[9] Es importante señalar que por “en teoría” nos referimos a lo que con carácter sustantivo recogen las constituciones y las leyes sobre los principios rectores en urbanismo, los derechos fundamentales y las obligaciones básicas, que confieren al marco regulatorio y al actuar institucional de legitimidad democrática en su sometimiento a la ley. De ahí que el respeto a principios como el de igualdad obliga a la práctica urbanística a respetar la prohibición de las reservas de dispensación o “trato de favor” (en el cumplimiento de la ley) y cualquier trato discriminatorio o injusto, determinantes para identificar una actuación pública como “corrupta”.
[10] Así, por ejemplo, con carácter general, el art. 10 del Texto refundido de la Ley catalana de urbanismo (DL 1/2010) relativo a las reglas de interpretación del planeamiento urbanístico establece que las dudas en la interpretación del planeamiento “se resuelven atendiendo a criterios de menor edificabilidad y mayor dotación para espacios públicos y de mayor protección ambiental”. O el sorprendente art. 1.3 del Plan General de Lozoyuela, donde se perfila mejor el interés público urbanístico en juego: “En la interpretación de los textos de las Normas Urbanísticas prevalecerán las condiciones de las que resulte mejor conservación del patrimonio protegido (Catálogo), menor deterioro del ambiente natural del paisaje y de la imagen urbana, mayor interés general para la colectividad, menor edificabilidad, mayores espacios públicos, menor contradicción de los usos y prácticas tradicionales y mayor beneficio social o colectivo”
Nota sobre el autor
Daniel Jiménez Schlegl. Doctor en Derecho por la Universitat de Barcelona. Ha sido docente e investigador en materia de filosofía y sociología jurídica. En su actividad jurídico-profesional reciente, destaca el asesoramiento a diversas entidades y colectivos vecinales en sus conflictos con la Administración local y autonómica en materia urbanística y patrimonial. Es miembro del consejo de redacción de Crítica Urbana. Otros artículos en Critica Urbana.
Para citar este artículo:
Daniel Jiménez Schlegl. ¿Qué corrupción en urbanismo? Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol.5 núm. 25 Anatomía de la corrupción urbanística. A Coruña: Crítica Urbana, septiembre 2022.