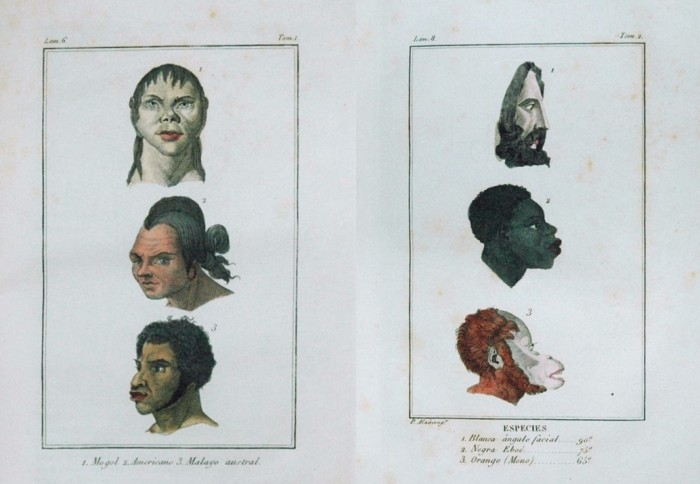Por Alfredo Artigas, Isabel Blas y Paula Contreras |
CRÍTICA URBANA N.16 |
Conseguir ahora mismo una vivienda en una ciudad española es una tarea difícil. Los precios inmobiliarios han subido mucho en los últimos años y la crisis derivada de la pandemia no los ha bajado apenas (al menos por ahora). La necesidad de garantías y los elevados gastos de entrada suponen una barrera añadida.
Pero el acceso y el mantenimiento de una vivienda no resulta igual de complicado para todo el mundo. Parece claro que, cuanto más dinero tengas, menos problemas encontrarás. Pero tu color de piel o el país del que procedas también pueden resultar determinantes.

Portada del Informe de Provivienda. Octubre 2020.
Pongámonos en la situación de una persona extranjera que acaba de llegar a la ciudad. Primeramente, ¿dónde buscamos vivienda? Quizá conocemos a alguien que ya reside en la localidad, en un barrio humilde, donde de hecho viven bastantes inmigrantes. Ahora toca localizar algún piso que se ajuste a nuestras posibilidades. Si queremos asentarnos, probablemente preferiremos la propiedad, pero no es algo con lo que podamos ni soñar todavía. Probaremos con el alquiler.
Tenemos algo de dinero ahorrado, pero aún ni empleo ni gente cercana que nos pueda prestar o avalar. En la gran mayoría de pisos ofertados ni nos tienen en cuenta. No cumplimos los requisitos y nuestro nombre y acento claramente no nos están ayudando. Para otros sí nos hacen una pequeña entrevista, pero el “no ser de aquí” nos pone las cosas más difíciles[1]. Llega un punto en el que dejamos de buscar casas enteras y vamos a por habitaciones. Siguen siendo caras, pero una conocida de un conocido nos comenta que sabe de un piso donde las dejan baratas, y no exigen mucho papeleo. Llegamos allí y la mayoría de residentes son también “de fuera”.
Al final no es tan barata, y no firmamos nada que nos garantice que podremos seguir allí el mes que viene. Solo palabras que esperamos que se cumplan. Al menos tenemos un techo. Eso sí, ningún lujo. Las ventanas cierran mal y por las noches se pasa frío. De calefacción, ascensor, buena ventilación… ni hablamos. Y somos unas 10 personas en una casa de 4 habitaciones, porque en algunas hay familias enteras viviendo. No parece que sea la mejor circunstancia para protegernos del virus.
Algunos vecinos del edificio son simpáticos, pero otros nos apartan la mirada y ni nos saludan. Por la televisión salen políticos diciendo que los inmigrantes “nos aprovechamos de las ayudas”, que “nos dan casas” y que “vivimos mejor que los españoles”. ¿Dónde darán esas ayudas?, ¿qué españoles viven así?
Obviamente, la gran mayoría de españoles no viven así. Muchas familias españolas pobres sufren mucha exclusión en vivienda, pero se encuentran con menos barreras objetivas y no se les trata con el desprecio o la incomprensión que sí reciben muchas migrantes. Con excepciones importantes. La comunidad gitana española, pese a ser tan “de aquí” como el que más, sí recibe importantes dosis de racismo y discriminación, buena parte de ellas en el campo de la vivienda[2]. De cara al mercado inmobiliario, las personas gitanas son consideradas como inmigrantes en su propio país. Algo parecido ocurre con las personas racializadas hijas de inmigrantes. Nacidas, educadas y socializadas aquí, pero vistas como foráneas por la mayoría de sus vecinas.
Pero estamos hablando de forma muy genérica. Al hacer referencia a la inmigración, solemos pensar en personas marroquíes o rumanas (efectivamente son las nacionalidades extranjeras que en mayor número residen en España) pero a menudo nos olvidamos de otras, como las británicas (el tercer grupo más grande de inmigrantes), y las italianas (el cuarto)[3]. No metemos en el mismo saco a todas las personas extranjeras, y eso hace que sus problemáticas residenciales puedan diferir enormemente.
Cuando una persona propietaria de una vivienda se decide a alquilarla, una gran cantidad de miedos resuenan en su cabeza. Muchos de ellos avivados por discursos llenos de falsedades que se escuchan por todos lados. Es muy complicado, pues, que reciba de la misma forma la solicitud de una persona escandinava que de una subsahariana. Los prejuicios se interponen.
Estos prejuicios tienen que ver, solo en parte, con la procedencia. Si tenemos unas vecinas originarias de India que han llegado a la ciudad a ejercer la medicina, y las vemos vestidas con ropa de marca y “buenos” modales, muy probablemente no nos importará su etnia e incluso nos interesaremos por su cultura. La cosa cambiará si son una familia, igualmente venida de India, pero ostensiblemente de pocos recursos económicos. Lo que antes era cosmopolita, quizá ahora se torne molesto o hasta peligroso.
La discriminación en el campo de la vivienda, pues, deriva del racismo, pero también de la aporofobia. No nos gusta la gente pobre. Sobre todo si se nota que lo son. Preferimos no tenerlas ni como vecinas ni como inquilinas. Y si son además extranjeras…
El miedo a lo desconocido ha sido instrumentalizado por muy diversas ideologías para extender discursos y prácticas racistas. No es nada nuevo, pero en España estamos experimentando un rebrote. Los discursos de odio contra inmigrantes pobres han ganado una cuota de pantalla que hace diez años no tenían. Se han esparcido por las redes sociales y han llegado hasta nuestros seres queridos. Hablan de las personas inmigrantes (de las pobres, las otras traen riqueza al país) como una amenaza para “nuestro” bienestar y para la integridad de una cultura que se nos vende como compacta e inmutable. Se justifican, y hasta se refuerzan, las discriminaciones que sufren.
Discriminaciones que son mucho más que dificultades puntuales a la hora de alquilar, comprar o convivir. Más bien hablamos de estructuras sociales discriminatorias, que en el ámbito de la vivienda resultan fáciles de observar.
Nuestras ciudades están segregadas, y zonas concretas se asemejan a lo que podríamos considerar guetos. Los hay “de pobres” (zonas con altas tasas de exclusión social, infradotación de servicios…) y de ricos (precios inasequibles para la mayoría de la población, mayor securitización del espacio público y privado…). Dónde vives determinará tus relaciones interpersonales, tu acceso a la formación y a la sanidad, tus posibilidades dentro del mercado laboral… Y cuando las diversas causas que hemos mencionado “obligan” a una persona extranjera a residir en un área humilde y degradada, rodeada fundamentalmente de otras personas migrantes de bajos recursos, se está condicionando su proyecto vital y el de sus generaciones futuras. La igualdad de oportunidades se torna un mito, la marginalidad se reproduce y se perpetúan la desconfianza y los prejuicios entre unos colectivos y otros.
Es cierto que en el Estado español existen cuantiosos mecanismos que pretenden fomentar la igualdad y combatir el racismo. Numerosas asociaciones organizan la acogida de personas migrantes, las administraciones públicas financian programas para tratar de garantizar el derecho a la vivienda de las personas de menos ingresos, y muchos barrios son ejemplo de solidaridad e inclusión. Hechos muy positivos, pero que a día de hoy no son suficientes dentro de una estructura social que sigue profundizando la brecha de la desigualdad. Y alguien tiene que ocupar los estratos inferiores de la pirámide. Así, las personas inmigrantes pobres, por lo general, viven en las peores casas, y trabajan en los peores trabajos. Muchas de ellas permanecen además en situación irregular, aunque cumplan requisitos como el arraigo, la voluntad de permanencia o la actividad laboral. Se ven absorbidas en un círculo vicioso donde “sin papeles” no pueden conseguir una situación habitacional ni laboral estable, y eso, junto a una burocracia tremendamente ineficiente, les impide obtener la anhelada regularización.
Sobra decir que esta realidad tiene muchos visos de empeorar en un contexto de crisis económica y sanitaria como el actual. La COVID-19 ha afectado especialmente a la inmigración pobre. Casas pequeñas, con mucha gente, en malas condiciones, en las que habitan personas con situaciones laborales inseguras… han sido el escenario perfecto para algunos contagios concatenados. Esto, a su vez, ha puesto a la inmigración en el foco de algunas críticas. Otro círculo vicioso.
Visto con perspectiva, resulta paradójico que, hace unos meses, la sociedad española entonara el Black Lives Matter sin mirarse a sí misma. Algunas voces sí pusieron el acento sobre la precaria situación en la que viven muchísimas personas racializadas en nuestro país. Pero el discurso no acabó de cuajar en “la ciudadanía media”, y otros asuntos ocuparon rápido la agenda mediática. Pero en el intento se percibió una nota para la esperanza. Muchos colectivos de personas migrantes (o españolas hijas de migrantes), ganaron músculo, afluencia y alianzas. La conformación de un sujeto político (plural, pero unido) entre las personas que sufren los efectos del racismo y la aporofobia, puede ser la única vía efectiva para acabar con esta discriminación sistémica que podemos ver cualquier día si nos da por pasear por las zonas más humildes de nuestra ciudad.
Nota
[1] Un reciente estudio (http://www.provivienda.org/informe-se-alquila-racismo-xenofobia-mercado-alquiler/) concluye que 7 de 10 inmobiliarias rechazan a las personas migrantes, algunas de ellas afirmando directamente que no quieren extranjeros. Hasta en el 30% de casos sin discriminación explícita, se les ponen más trabas, como exigirles contrato indefinido en mayor proporción.
[2] https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/129984.html
[3] https://www.ine.es/prensa/cp_e2019_p.pdf
Nota sobre las autoras y autor
Alfredo Artigas Chaves. Sociólogo y socio de El Rogle, Mediació Recerca i Advocacia, una cooperativa valenciana dedicada a la defensa del derecho a la vivienda. Participa activamente en el tejido asociativo de la ciudad de València, sobre todo en su vertiente asamblearia y auto-organizada. El Rogle forma parte del equipo de asesores de Crítica Urbana. https://elrogle.es.
Isabel Blas Guillén és advocada i politòloga a El Rogle, Mediació Recerca i Advocacia, una cooperativa valenciana dedicada a la defensa del dret a l’habitatge. Té un Màster en Dret Internacional de Drets Humans i Dret Internacional Humanitari a la American University Washington College of Law. Actualment és consultora de gènere tant en l’àmbit jurídic com de recerca. El Rogle forma part de l’equip de assessors de Crítica Urbana.
Paula Contreras Gil. Socióloga, en prácticas en la cooperativa El Rogle. Activista social y medioambiental en proyectos nacionales e internacionales.
Para citar este artículo:
Alfredo Artigas, Isabel Blas y Paula Contreras. Racismo y aporofobia en el ámbito de la vivienda. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol.4 núm. 16 No Discriminación A Coruña: Crítica Urbana, enero 2021.