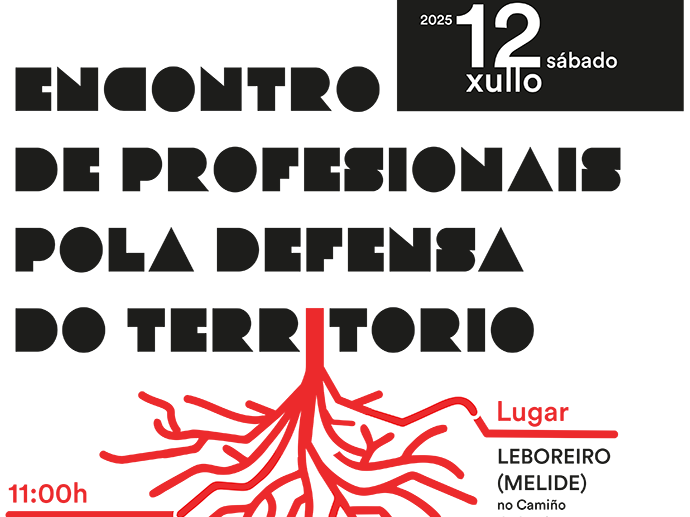Por Cristina Botana Iglesias |
CRÍTICA URBANA N. 37 |
En Galicia, como en otras regiones del Estado español, el acceso a una vivienda digna se ha convertido en una carrera de obstáculos marcada, además, por prácticas abusivas y discriminatorias de clase, género y racistas.
Este texto pretende ofrecer una reflexión crítica, desde el contexto gallego, sobre cómo la arquitectura y el urbanismo han dejado de garantizar ese derecho, para convertirse en engranajes de un mercado cada vez más especulativo. ¿Para quién se diseña, se promueve y se construye hoy la vivienda?
Aunque se hable del derecho a la vivienda como garantía constitucional y como derecho básico, la desconexión entre las realidades habitacionales y las políticas públicas ha convertido ese derecho en papel mojado.

Intervención artística en el aeropuerto de Barajas (s/f). Fotografía de la autora, 2022.
Un derecho en retroceso
Tener un lugar donde vivir de forma estable, segura y asequible debería ser una condición básica para cualquier proyecto vital. Sin embargo, en los últimos años, acceder a una vivienda, en propiedad o en alquiler, se ha convertido en una fuente constante de inseguridad para muchas personas. Este problema no afecta solo a los sectores más vulnerabilizados, sino que se extiende también entre quienes tienen ingresos regulares, pero no pueden competir con el alza de los precios ni con los requisitos del mercado hipotecario.
En Galicia, el encarecimiento del alquiler y la compra afecta tanto a las áreas metropolitanas como a muchas zonas del interior, donde se combinan dinámicas demográficas regresivas con una oferta de vivienda limitada y poco adaptada a las nuevas formas de vida. A pesar del discurso de “despoblación” o “declive rural”, los precios de la vivienda siguen creciendo, incluso en municipios con pérdida de población, impulsados por procesos de turistificación, vivienda vacacional y la entrada de inversión externa. Podríamos preguntarnos por qué, en un contexto de descenso demográfico, la demanda de vivienda es cada vez mayor.
La evolución del mercado inmobiliario gallego no responde a las transformaciones reales de los hogares. Aunque el número medio de personas por hogar sigue bajando (se espera que en 2037 uno de cada tres hogares sea unipersonal (INE 2021), la oferta habitacional sigue centrada en viviendas de tres o más dormitorios, pensadas para una familia nuclear que ya no representa la diversidad de formas convivenciales. A esto se suma una producción limitada de vivienda asequible y un encarecimiento sostenido del alquiler, incluso en municipios sin presión demográfica.
Una arquitectura que no responde
La vivienda no es sólo un espacio físico, es también un lugar de trabajo para muchas personas, remunerado o no, un espacio de convivencia, cuidado e interacción social, que debería reflejar las transformaciones sociales y las demandas de la vida cotidiana de las personas que la habitan. Aplicar este enfoque a la política pública de vivienda, apoyándonos en los muchos aportes de la perspectiva de género, contribuiría a mejorar el acceso a la vivienda asequible y adecuada y nos impulsaría a construir ciudades y territorios más justos y equitativos y comunidades mejor articuladas e inclusivas.
Pese a la retórica institucional, los datos muestran que la arquitectura y el urbanismo actuales han dejado de cumplir una función social. En Galicia, la vivienda pública de alquiler apenas representa el 0,35 % del total de viviendas principales (EAPN, 2024), muy por debajo de la media estatal (2,5 %) y de la media europea (10 %–15 %).
Mientras tanto, la demanda de vivienda en alquiler supone el 67 % de las personas inscritas en el Registro Único de Demandantes del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), y llegaría al 89 % si incluimos quienes optan al alquiler con opción a compra. La producción pública, sin embargo, no responde ni en cantidad ni en criterios de acceso: los requisitos de renta, la burocracia y los procedimientos de sorteo excluyen a quienes más lo necesitan. Como ha señalado Carmen Trilla, la política pública de vivienda puede también producir exclusión residencia[1], incluso cuando se enuncia como universal.
Las transformaciones sociodemográficas y económicas de las últimas décadas redefinieron las dinámicas de la vivienda. La autonomía creciente de las personas mayores y el incremento de las convivencias provisionales sea cual sea su causa, se unen a factores como el aumento de los hogares unipersonales, especialmente en mayores de 65 años, el atraso generalizado en la emancipación de la juventud y la diversificación de las formas convivenciales, nuevas formas de tenencia o la multiculturalidad. Todas estas cuestiones ilustran cómo las necesidades habitacionales están cada vez más alejadas de los modelos tradicionales y las normativas vigentes sobre la vivienda. Son ejemplos claros de un cambio profundo en las formas en que habitamos y de las expectativas de la población en relación con el espacio doméstico.
Las viviendas diseñadas tanto desde el mercado libre como desde las propias políticas públicas continúan fundamentándose y reproduciendo los criterios y parámetros de la familia nuclear heteronormativa con descendencia. Modelos residenciales tipo “sagrada familia”[2] pensados con tres dormitorios jerarquizados, dos cuartos de baño, salón y una cocina separada, reducida y normalmente ubicada en las traseras, junto con las llamadas “estancias de servicio”. Las tareas relacionadas con la reproducción social y el sostenimiento de nuestras vidas día a día siguen relegadas a ese concepto “de servicio” con espacios reducidos y poco adecuados para los cuidados. Como se indicaba al comienzo, la vivienda no es sólo un espacio de descanso, también es un espacio de trabajo para más de la mitad de la población. Habitualmente es trabajo no remunerado, pero también puede ser parte del trabajo asalariado y debería reunir una serie de condiciones mínimas para que este tenga lugar, sean cuales sean sus características.
Todos estos fenómenos están interconectados y exigen una revisión profunda y estructural de las políticas públicas, pero también de los modos en que la vivienda es pensada por las y los profesionales de la arquitectura y el urbanismo. No es suficiente, aunque sí que sería deseable en el estado actual de las cosas, aumentar el número de vivienda protegida, pero es imprescindible un enfoque mucho más innovador que cambie el sistema de prioridades que configura los modelos de vivienda que hoy habitamos y las políticas públicas que las regulan.

Una vivienda habilitada en bajo comercial. Fotografía de la autora.
Entonces, ¿para quién estamos construyendo?
La situación actual del acceso a la vivienda no se explica solo desde el déficit de vivienda pública, sino también desde el lugar que la vivienda ocupa hoy en la economía. Según elDiario.es, en 2023 el 30 % de la inversión inmobiliaria de los grandes fondos se destinó al mercado residencial. Más de la mitad de las compraventas se realizaron sin hipoteca, lo que indica que muchos compradores no buscan habitar, sino invertir.
Esta lógica transforma el sentido mismo de la arquitectura: ya no se construye para vivir, sino para valorizar. Promociones de alto rendimiento, vivienda turística, urbanizaciones cerradas, alquileres inasumibles… La vivienda se produce como activo financiero, no como bien social. Y quienes no pueden pagar el precio, quedan expulsadas de la ciudad o atrapadas en la precariedad residencial.
Recuperar la función social de la arquitectura exige actuar en distintos frentes: planificar para quienes más lo necesitan, diversificar los modelos habitacionales, incorporar criterios que integren la perspectiva de género, centrados en las necesidades de la vida cotidiana, y reforzar las políticas públicas más allá del mercado. Significa volver a pensar la vivienda como parte de un ecosistema colectivo que se conecta con otras escalas: cuerpo, casa, barrio, ciudad.
Porque diseñar y construir vivienda no es solo un ejercicio profesional de materialización de nuestro diseño: es tomar partido. Y la arquitectura, si quiere seguir siendo política y de utilidad pública, debe volver a responder a la pregunta de fondo: ¿para quién estamos construyendo?
En la vivienda depositamos no solo una parte muy sustancial de nuestra capacidad de trabajo y de ahorro, sino también nuestros proyectos de vida y los de quienes vendrán después, nuestras herencias familiares y colectivas. En los hogares confluyen los saberes compartidos, los espacios donde sostenemos y reproducimos la vida, donde se guarda parte de nuestra memoria, tanto material como simbólica. El derecho a construir nuestros proyectos de vida se entrelaza con el derecho a la vivienda; por eso, las políticas de vivienda deben ser también políticas de vida.
_______________
Notas
[1] Trilla Bellart, Carme; Bosch Meda, Jordi. El parque público y protegido de viviendas en España. Un análisis desde el contexto europeo. Documentos de trabajo (Laboratorio de alternativas), núm. 197, 2018.
[2] Villasante, Tomás R.; Alguacil, Julio; Denche, Concha; Hernández, Agustín; León, Concha y Velázquez, Isabela. Retrato de chabolista con piso. Análisis de redes sociales en la remodelación de barrios de Madrid. Madrid: Alfoz, 1989.
Nota sobre la autora
Cristina Botana es doctora arquitecta por la UDC y máster en Ciudad y Urbanismo por la UOC, con la especialidad de Políticas públicas y Derecho a la ciudad. Desarrolla su investigación sobre la segregación urbana y los asentamientos precarios en relación al modelo urbano hegemónico. Comprometida con el derecho al hábitat desde una visión feminista y antirracista. Colabora en diversos espacios de acción-investigación urbana y es miembro del equipo asesor de Crítica Urbana. + artículos de la autora en Crítica Urbana.
Para citar este artículo:
Cristina Botana Iglesias. ¿Vivienda para quién? Acceso, exclusión y función social. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol. 8, núm. 37, Arquitectura, ¿para quién? A Coruña: Crítica Urbana, septiembre 2025.