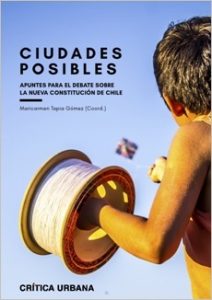Por Liliana Fracasso |
CRÍTICA URBANA N.11![]()
|
A excepción de la migración española y africana entre los siglos XVI-XVIII, Colombia nunca ha sido receptora de grandes corrientes migratorias. Sin embargo, en los últimos años, a causa de la crisis económica actual en Venezuela, Colombia se transformó en el principal país receptor, experimentado por primera vez en la historia un flujo masivo de migrantes.
En la diversidad de género y de la vivencia de la migración, tornan a la mente la teoría de Henri Lefebvre en la construcción del espacio y la idea de que una ciudad es todo lo que se experimenta, conoce, representa, construye o destruye como una ciudad.
||
Historias privadas hechas públicas
Entre la muchedumbre de personas que transitan en las calles de Bogotá y en las estaciones del sistema Bus Rapid Transit, el Transmilenio, se mezclan historias de angustia y lucha para la supervivencia. El pregonar de algunos migrantes para conseguir ayudas, estereotipa las historias reales de malestar, despersonalizando situaciones o hechos. Los microrrelatos, en cambio, son un potente medio para comunicar la diversidad de significados que en la migración femenina adquiere la palabra resistencia o resignificación de experiencias. En la historia personal de una joven inmigrante venezolana, llegada a Colombia hace poco más de un año, descubrimos la motivación a migrar, los miedos, la superación de las dificultades, la discriminación y su resistencia creativa. Llamaremos G. a una mujer bonita, vital y sonriente, con 36 años, casada con un hombre de 33, madre de cuatro hijos menores de edad.

Foto: F Cabanzo
No cruzar el puente sino el río
Cuando llegó a Colombia, G. no cruzó el puente sino el río, recuerda que el agua llegaba más arriba de sus rodillas; luego prosiguió rumbo a Cúcuta. Para pagar el viaje G. vendió la cocina nueva de su casa, por 1000 dólares; sin embargo, le cobraron mucho más de lo que vale un pasaje normal y allí se fueron sus ahorros. G. viajaba con su esposo, sin los niños y ya sin dinero. Desde Cúcuta a Bogotá fue un calvario: repetidos cambios de busetas, siempre por trochas y en cada cambio de vehículo o ruta, las mafias intermediarias le quitaban lo poco que le quedaba. Pasó el páramo, en un recorrido caótico, incómodo, largo, angustiante por su condición ilegal, frío, muy frío hasta subir en un pullman ‘de lujo’ que los recogió con destino a Bogotá para llegar al terminal del Salitre.
|
Reunir la familia con el dinero del rebusque
Los tres hijos menores de G. llegaron unos meses después. Con sus primeros trabajos informales en Bogotá (el “rebusque”), vendiendo gelatinas y donouts en la calle y trabajando en una empresa de antenas parabólicas, esta mujer empezó a ahorrar. Trabajó luego en una panadería y en una tienda de adornos de Navidad. Así logró conseguir el dinero para traer a sus hijos y su mamá, cuatro meses después. La hija de 16 años fue la última en llegar y viajó sola hasta Bogotá expuesta a cualquier peligro, puesto que los viajes de los hijos fueron hasta peores que el suyo, ya que entraron por Arauca, pasando por Tame, en los llanos orientales. En el trascurso del viaje, en una de las paradas los hacinaron por mucho tiempo en una habitación con más de 50 personas, sin nada, absolutamente nada y les cobraban dinero por usar el baño, por lavarse, por todo.
|
Habitar controlado
En Bogotá G. cambió dos veces de vivienda, llegó como huésped en casa de un hermano, en una localidad donde actualmente viven muchos otros venezolanos, tal vez unas 170 familias, distribuidos entre varios barrios. G. consiguió su actual vivienda en el mismo barrio del hermano y vive en un conjunto de casas de familias, donde hay un solo acceso y todos los que entran y salen son vigilados y fotografiados; nadie puede entrar o salir sin que las familias del conjunto lo sepan. Las casas son de propiedad de un español, que no vive allí y las arrienda para otros migrantes del país. En su casa no les permiten modificar nada, no le dejan personalizar el espacio que habita, tampoco colgar la ropa para que se seque al aire libre y en el apartamento no hay espacio donde colgar. En un acto de rebeldía G. logró colgar la ropa hacia el exterior de su casa.
Su último trabajo fue en una tienda de flores y la despidieron porque necesitaba un permiso para atender asuntos familiares y no quisieron dárselo. No es fácil conseguir trabajos sin papeles y ella no los tiene. El pasaporte de G. está vencido, vale mucho renovarlo y el gobierno colombiano ya no concede el PEP – Permiso Especial de Permanencia-, la oportunidad se cerró y era solamente para renovar permisos ya otorgados a gente llegada antes y con más recursos. La adaptación de sus hijos al colegio no fue fácil, sufrieron bulling, pero G. fue a hablar con la dirección del colegio y los profesores mediaron solucionando el problema. G. ha recibido ayudas de la gente, aunque considera que existe xenofobia de los colombianos hacia los venezolanos. Reconoce una diferencia de conductas entre ellos y los nacionales: los venezolanos son más confiados, abiertos, mientras que los colombianos (de Bogotá) no confían, no comen cualquier cosa y sus fiestas navideñas son aburridas.
Muchas connacionales de esta mujer, para trabajar en Bogotá, buscan armar una cajita de venta de dulces (chaza) y esto es una conquista. Realizan una inversión de 30 o 40 000 pesos (cerca de 11-12 euros), luego en una tienda situada en una calle específica de la ciudad, consiguen por 400 pesos los dulces (golosinas), y allí pueden lograr una ganancia de 600 pesos por cada dulce si los venden en el Transmilenio. Quien vive de esto gana, cuando le va mal, 30.000 pesos diarios y si le va bien hasta 60.000. Esto equivale a un buen sueldo en el rebusque. Otras connacionales en cambio piden limosna y cuentan historias, explotan niños, no se lavan y andan sucios para ser más convincentes y esto a G. no le gusta nada. Hacerse un sitio, conseguir casa, trabajo y dinero para una inmigrante venezolana como G. es posible solamente en el circuito de la economía informal y si eres “recomendada”. “¡Si uno no es recomendado, no tiene vida, sin papeles, no tiene vida!”.
|
No tener dinero y tener muchas cosas
“Lo que han venido aprendiendo en todo esto los venezolanos es el valor de las cosas”. En Venezuela había mucho desperdicio, de agua, de luz… allí no comprendían el valor de lo que tenían. En cambio, ahora todo se valora y nada se desperdicia y hay mucho cuidado para no malgastar los servicios. En Bogotá, G. se ha sentido “llena de cosas”, y lo dice sonriendo, con asombro. “Si no trabajas no tienes dinero y esto es angustiante; sin embargo, he llegado a contar 80 pares de zapatos que la gente me regaló”. No ha recibido ninguna ayuda del Estado, solo ayudas de la gente: solidaridad de otras mujeres, familiares, amigos o personas buenas de nacionalidad colombiana.
En Bogotá G. lamenta su subida de peso, ha engordado mucho, por comer dulces que en Venezuela no encontraba. Recuerda con rabia y angustia las vicisitudes y adversidades sufridas cuando enfermó su hija y lo duro que fue no tener el dinero para curarla y transportarla al servicio médico que finalmente poco le ayudó. Su resistencia es un sueño realizado: lograr ahorrar para una inversión de 400.000 pesos en la compra de “el comando burguer”, un carrito ambulante para la venta de perros calientes que muy pronto circulará por las calles de Bogotá. Cuando pregunto a G. si cree que su historia es parecida a la de otros venezolanos llegados a Colombia, su respuesta fue “¡No! ¡Como la mía hay muchas, pero hay más y muy diferentes! ¡Muchas, muchas historias! Hay muchas personas que han llegado de diferentes formas…”. Le pregunto “¿por ejemplo?”. Me contesta: “Caminando. ¡Caminando en el frío del páramo y allí unos se quedaron, para siempre!”.
|
Miedo específico y resistencia creativa
En Bogotá, a razón de la migración de venezolanos, el miedo parece amplificarse y propagarse como una realidad producida socialmente, en la que ser mujer conlleva vivir un miedo específico, ocasionado por la desventaja y la desigualdad en las relaciones con los hombres. Desde el 2014, se cuenta el ingreso en Colombia de más de un millón de venezolanos, siendo Bogotá la ciudad de mayor recepción (315.528 según los datos de la Agencia de la ONU para Refugiados, año 2019). Poco menos de la mitad son mujeres jóvenes y niñas que han llegado en condiciones de gran vulnerabilidad.
El miedo de G. se expresa a partir de experiencias corporeizadas y no imaginadas. En su ser mujer migrante, indocumentada, madre y trabajadora informal, G. no le teme a la ciudad, no le teme a la calle, ya que en sus trabajos ha tenido que recorrerla toda sin reparo alguno, hasta los cerros cuando montaba antenas parabólicas. No obstante, en su historia emergen aquellos lugares que esconden sus propias reglas y que dan miedo, porque son expresión de los poderes y de las relaciones violentas que rigen esta sociedad patriarcal. Para mujeres como G. la violencia de género no se percibe tanto en el espacio urbano sino en este tipo de poder que se ejerce en cada ámbito, privado y/o público. Su resistencia creativa es una manera, también específica, de hacer ciudad basándose en la solidaridad femenina y en una nueva relación con el espacio determinada por el redefinirse del tiempo social, individual y doméstico.
|
Nota sobre la autora
Liliana Fracasso es arquitecta por el Politécnico de Milán (Italia) y doctora en Geografía por la Universidad de Barcelona (UB). Profesora e investigadora en la Facultad de Artes de la Universidad Antonio Nariño de Bogotá.
|
| Para citar este artículo: Liliana Fracasso. “80 pares de zapatos”. Bogotá: migración venezolana en femenino. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol.3 núm. 11 Mujeres y ciudad. A Coruña: Crítica Urbana, marzo 2020. |