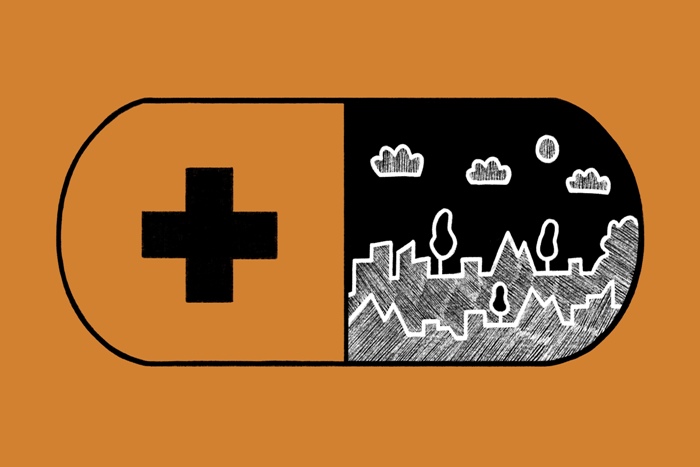Por Serafina Amoroso |
CRÍTICA URBANA N.17 |
La emergencia sanitaria actual ha exacerbado muchas situaciones que desde siempre constituyen nudos centrales en la lucha feminista: entre ellas, la crisis de los cuidados, la brecha digital y salarial, la conciliación. La pandemia global ha dejado al descubierto la fragilidad del sistema capitalista, desencadenando varias pandemias paralelas e interseccionadas, puesto que ha afectado y sigue afectando a cada persona de manera distinta, acentuando las prexistentes vulnerabilidades y desigualdades por motivos de género, etnia, edad, clase social, preferencia sexual, capacidad funcional, división Norte-Sur.
Asimismo, el hecho de que los cuidados no se hayan tenido en cuenta a la hora de establecer la lista de actividades consideradas como esenciales durante el confinamiento demuestra que se siguen considerando como un conjunto de tareas, en muchos casos no remuneradas, que, teniendo lugar casi siempre en la esfera privada y doméstica, no competen o no interesan a las políticas públicas.
A pesar de haber avanzado considerablemente en el reparto de responsabilidades sociales, el sistema sexo-genérico sigue determinando los protocolos de participación ciudadana en distintos ámbitos y a varias escalas (el entorno familiar, el comunitario, el institucional, etc.), afectando de manera distinta a hombres y mujeres. Baste con señalar que, como consecuencia de la feminización de ciertos tipos de empleos, las mujeres desempañan muchos de los trabajos clave y más expuestos al virus: personal de enfermería, personal de limpieza, trabajadoras de las farmacias, limpiadoras de empresas, hogares y hoteles, cajeras de supermercados.

Ilustración: Lucía Escrigas
Las reivindicaciones de la economía feminista
Los cuidados, la sostenibilidad de la vida, el género son todos elementos fundamentales de la economía feminista, una economía basada en maneras distintas de producir, cuidar, intercambiar, que ponen la vida de las personas en el centro deconstruyendo las miradas tradicionales, problematizándolas para poderlas reconfigurar en marcos más inclusivos y complejos. Los procesos que sostienen la vida de las personas no se pueden identificar con los que alimentan el mercado; existen otras dinámicas y esferas de la economía que se quedan invisibilizadas y que resultan especialmente marcadas por sesgos androcéntricos. La economía tradicional tiene una estructura dicotómica que prioriza las exigencias del mercado frente a las necesidades de las personas, y se sustenta, por ser más fácilmente controlables, en categorías opositivas como espacio público/espacio privado, familia/espacio social, espacio social/utilidad, ocio/trabajo. Sin embargo, los recursos necesarios para el bienestar de las personas se generan y distribuyen no sólo a través del mercado. Hay trabajos no asalariados cuya puesta en valor es fundamental en el marco de la economía feminista. Trabajo es todo el conjunto de las actividades que sostienen la vida; esto implica que el mercado y sus lógicas no son los únicos protagonistas de la economía: el estado, las redes y relaciones sociales, los hogares son factores importantes y activos que hay que tener en cuenta.
Desde este desplazamiento de enfoque que implica la economía feminista, cobrando protagonismo los cuidados y todas las actividades a ellos vinculadas (que se valoran por tanto como trabajo), se visibiliza la vulnerabilidad y la interdependencia de nuestras vidas: sin cuidados, no hay vida.
Asimismo, cabe señalar la existencia de otros tipos de relaciones psicoafectivas, más cambiantes y difuminadas, que tienen menos oportunidades que las que se llevan a cabo en el seno de una familia tradicional – que bajo ciertos puntos de vista se ha convertido en una fortaleza casi impenetrable, una construcción simbólica (espacial, histórica y cultural), un enclave sellado y exclusivo del capitalismo heteropatriarcal que aún necesita una desacralización – no pudiendo beneficiarse del respaldo de marcos jurídicos y legislativos, de políticas de empleo o patrones laborales.

Ilustración: Lucía Escrigas
Viviendas con perspectiva de género
Las propias medidas adoptadas para contener la propagación del virus, como la reducción de la movilidad y el confinamiento, evidencian grandes desigualdades sociales, ya que parten del presupuesto que todas las personas tienen una vivienda digna en la que confinarse, mientras que la realidad es bien distinta. Especialmente en las configuraciones espaciales de las viviendas colectivas se han cristalizado y aglutinado discursos, representaciones, relaciones de poder y orden, vinculadas a la normalización de los comportamientos. La falta de espacios de almacenamiento y de acceso a espacios exteriores luminosos y verdes, el tamaño y número de habitaciones, la ausencia de espacios liminales e intermedios (como balcones, azoteas, porches, garajes), que caracterizan la mayoría de nuestras viviendas, han demostrado que son completamente inadecuadas para la nueva psicogeografía del aislamiento. Hace unos pocos meses, la Consejería de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda de Euskadi daba a conocer que el Gobierno Vasco está elaborando las líneas estratégicas de un nuevo Decreto de Habitabilidad en el que, entre otras medidas, se establece:
- que la construcción de terrazas y balcones deje de computar en términos de edificabilidad, favoreciendo de esta manera su inclusión en nuevos proyectos;
- incorporando la perspectiva de género en el diseño de los edificios de viviendas, que se eviten recovecos y ángulos ciegos que puedan generar situaciones de inseguridad tanto en portales como en zonas comunes;
- que las cocinas tengan una superficie mínima de 7 m2 y que estén conectadas o integradas en espacios como la sala de estar y/o el comedor, para que se pueda tener una conexión visual directa entre estos espacios contiguos en pos de una participación compartida en las tareas domésticas en el hogar.
Este ejemplo de buenas prácticas, pese a constituir todavía un caso especial o una situación ‘excepcional’, demuestra, sin embargo, un interés general y preferencial en mejorar las condiciones de habitabilidad de nuestros espacios de vida cotidianos, sobre todo frente a las situaciones críticas que la emergencia sanitaria ha evidenciado dramáticamente. Se ha hecho patente la necesidad de un espacio/habitación exterior, así como de habitaciones que sean los suficientemente grandes como para que se pueda teletrabajar en ellas. El debate sobre la vivienda ‘expandida’ a la cota de la calle o la ciudad ‘expandida’ en la vivienda no es reciente; sin embargo, la mercantilización de la vivienda a expensas de las exigencias psicofísicas de sus habitantes ha obliterado, bajo la presión económica y especulativa, muchas propuestas del pasado. Baste con citar el proyecto Domus Demain elaborado por Yves Lion y François Leclercq en 1984, en el que los espacios servidores (incluyendo las instalaciones del baño y de la cocina, es decir las zonas húmedas, y los espacios de trabajo, como los escritorios) se extraen del interior de la vivienda desplazándose hacia sus bordes y concentrándose en unas fachadas ‘gruesas’ acristaladas. Se crea de este modo un umbral, un límite habitable que proyecta las viviendas hacia el exterior, liberando espacio en el interior y creando a la vez un filtro espacial con funciones climáticas que actúa como colchón térmico. Mas recientemente, en el proyecto de rehabilitación del bloque de vivienda Tour Bois Le Pêtre, llevado a cabo en Paris en 2011 por Frédéric Druot, Anne Lacaton y Jean Philippe Vassal, la vivienda vuelve a extenderse hacia el exterior – o, dicho de otra manera, el espacio exterior se incorpora a la vivienda – superponiendo sobre la fachada un espacio adicional, exterior y cubierto.
Una especial atención merece también la planificación urbana a la escala pequeña de los barrios, es decir la escala del entramado de relaciones, tanto económicas como sociales, de nuestras rutinas cotidianas; se trata de una necesidad que ahora más que nunca, frente a las debilidades de nuestros planteamientos urbanos tradicionales que la emergencia sanitaria ha puesto de manifiesto (gentrificación, zonificación, segregación, entre otras), necesita un enfoque novedoso. Un enfoque que la perspectiva de género puede ofrecer, poniendo los cuidados y la vida de las personas en el centro.
Otros artículos de la autora en Crítica Urbana:
Urbanismo con perspectiva de género. Hacia una ciudad cuidadora
Nota sobre la autora
Serafina Amoroso es Arquitecta (Università di Firenze, 2001), doctora (Università Mediterranea di Reggio Calabria, 2006) e investigadora independiente. Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados (ETSAM, 2012). Máster en Investigación aplicada en estudios feministas, de género y ciudadanía (Universidad Jaume I, 2016). Co-organizadora del congreso internacional MORE-Expanding architecture from a gender-based perspective – III International Conference on Gender and Architecture (Florencia, 2017).
Para citar este artículo:
Serafina Amoroso. Reflexiones sobre economía feminista, arquitectura y urbanismo en tiempos de Covid-19. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol.4 núm. 17 Ciudades para los cuidados. A Coruña: Crítica Urbana, marzo 2021.