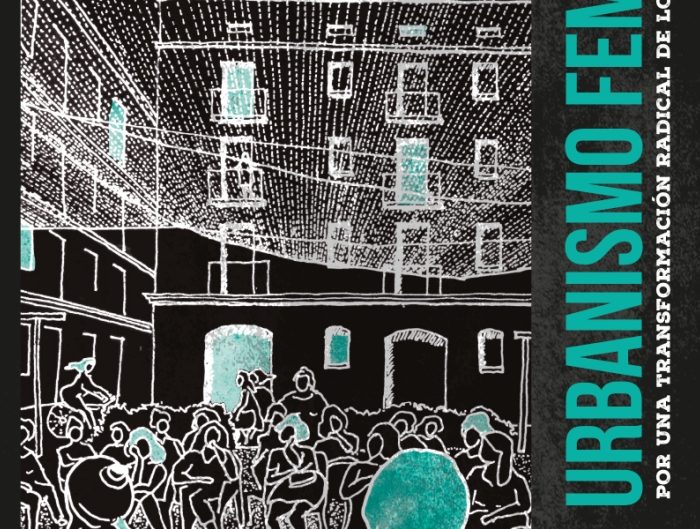Por Ana Falú |
CRÍTICA URBANA N.23 |
Construyendo el urbanismo feminista en las prácticas.
Desde hace más de 35 años, grupos y activistas del urbanismo feminista se manifiestan por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad, una categoría que refiere al uso y disfrute de la misma, de sus espacios y bienes públicos, servicios y equipamientos; y que apela al deseo y al derecho de poder habitarla libremente, tanto de día como de noche, participando de lo que la vida urbana ofrece.
Si bien hubo avances desde el lanzamiento en 1995 de la Carta Europea para las Mujeres en la Ciudad y las posteriores y continuas luchas, la persistencia de la omisión de las mujeres en la planificación de las ciudades continúa siendo una simple deuda social y verifica la subvaloración y omisión de las mismas para el conjunto social y para las instituciones. Las políticas y programas, así como la planificación de las ciudades, se basan en una supuesta neutralidad de abordaje, la ciudad, el territorio como producto de una sociedad sin diferencias ni desigualdades que, en realidad, invisibiliza a las mujeres y las oculta en la mirada androcéntrica, que prioriza al hombre blanco, burgués, heterosexual, con un cuerpo también normado y estereotipado, sin ninguna limitación a sus capacidades.
Por eso, cuando hablamos del derecho a la ciudad de mujeres y de identidades no hegemónicas desde el urbanismo feminista, se interpela la desigualdad que se expresa en las ciudades y sus territorios que afectan al conjunto social, sin embargo, muy particularmente a las mujeres. Esto en razón de la episteme patriarcal que se evidencia, particularmente, en la división sexual del trabajo, que asigna y ve a las mujeres como las responsables del cuidado, las que deben garantizar la reproducción social, al tiempo que les niega valor, devalúa y subestima este trabajo central a la vida.

Foto: ONG CISCSA Ciudades Feministas. Argentina
Las desigualdades y dicotomías de distinto orden (público-privado, seguro-inseguro, día-noche, ciudad-periferia, reproductivo-productivo) marcan la vida de las mujeres en la ciudad y se profundizan aún más en contextos de globalización, neoliberalismo y –en los últimos años- de pandemia. Las mujeres y la población LGTBIQ+, los cuerpos situados y diversos, en todas sus complejas diversidades: etnias, edades, discapacidades, identidades, entre tantas, habitan y transitan las ciudades midiendo sus condiciones. Todo lo cual se agravó y puso en evidencia en el marco de la pandemia del COVID-19.
Podemos abordar el derecho de las mujeres a la ciudad desde el análisis de al menos cuatro categorías de territorios en los que ellas viven y transitan: el territorio ciudad, el del barrio, el de la casa y el del propio cuerpo que se habita. Cada una de estas categorías están impregnadas de sus diversidades de género, étnicas, religiosas; transversalizadas por el multiculturalismo y la interculturalidad; habitadas por subjetividades que siguen siendo identificadas y que identifican. En cada uno de estos territorios se expresan injusticias territoriales, cada escala con sus complejidades, aunque atravesadas por interdependencias e intersecciones. La ONG CISCSA Ciudades Feministas, en conjunto con Articulación Feminista Marcosur, publicó el podcast “Hacia Ciudades Feministas” , una serie de cuatro episodios que aborda cómo las mujeres transitan, comparten y habitan cada uno de estos territorios, y qué estrategias utilizan resistencias feministas por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad.
Frente a este contexto, el urbanismo feminista viene a politizar la vida cotidiana, a revisar la categoría de “calidad de vida”, recuperando y complejizando los desarrollos de autores clásicos del urbanismo, para dar cuenta de las relaciones de poder que se reproducen en las formas urbanas, en la materialidad de la ciudad construida, en su planificación y en el campo simbólico, en la omisión y devaluación de las mujeres que acentúa la responsabilidad sobre lo cotidiano en clave femenina.

Foto: ONG CISCSA Ciudades Feministas. Argentina
La inclusión de la retórica del derecho de las mujeres a la ciudad en las agendas públicas, así como en la Nueva Agenda Urbana (NAU) , expresa la continua e incansable acción de las feministas de impulsar una agenda potente, la que instaló nuevos temas con profundos cambios de lógica y una transformación en los imaginarios instituidos, interpelando a la sociedad patriarcal, misógina, racista y homofóbica. En este sentido muchas organizaciones, como la Red Mujer y Hábitat de América Latina, instalaron la necesidad de visibilizar las demandas de las mujeres en términos de sujetos plenas de derechos y de políticas, y no de diluirlas en la neutralidad de los conceptos de población y familias. Reconocemos al menos tres ejes centrales pospandemia a ser atendidos: violencias, cuidados y cambio climático, en el marco de la reactivación económica y la igualdad de oportunidades y derechos para las mujeres y varones.
Interesa, entonces, colocar en el debate el Derecho de las Mujeres a la Ciudad como una categoría teórica y política: teórica en la necesidad de construir mayores argumentaciones que nos permitan ejercer la pedagogía feminista a fin de convencer a las audiencias ajenas a los temas urbanos, al propio activismo, y a los/as decisores/as políticos de la necesidad de este abordaje para tener ciudades accesibles para el uso y disfrute de todas y todos sus usuarios. Y política porque desde allí podemos incidir en lo público y cambiar todo aquello que sea necesario para incluir a las mujeres y diversidades.
Como hace más de 25 años continuamos abordando el derecho de las mujeres a la ciudad. Hoy es más necesario que nunca garantizarlo, y poder reconocer en la forma urbana su dimensión política, material y simbólica y analizarla desde la matriz de inclusión social y de género, desde el enfoque de la ciudad feminista. Esto incluye una tarea aún más difícil: transformar las condiciones de lo cotidiano implica transformar –además- lo simbólico y lo cultural. Debemos interpelar la división del trabajo productivo-reproductivo, entendiéndolos como un continuum y, desde ese enfoque, es preciso deconstruir la epistemología patriarcal y capitalista y avanzar en consolidar acuerdos y pactos democráticos entre mujeres y varones que permitan avanzar. Parece ser el modo de hacerlo.
Nota sobre la autora
Experta de Genero en los temas Arquitectónicos y Urbanos. Es directora de CISCSA -Centro de Intercambios Subregional Cono Sur- en Córdoba, Argentina. www.ciscsa.org.ar Profesora Emérita de la Universidad Nacional de Córdoba en donde es Directora de la Maestría de Vivienda y Ciudad. Co fundadora de la Red Mujer y Hábitat de América Latina, y de la Articulación Feminista Marcosur.
Para citar este artículo:
Ana Falú. El derecho a la ciudad de las mujeres. Construyendo el urbanismo feminista en las prácticas. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol.5 núm. 23 Urbanismo Feminista. A Coruña: Crítica Urbana, marzo 2022.