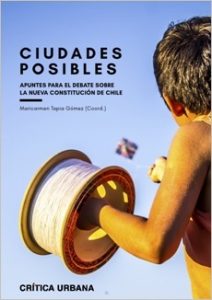Por Emanuela Bove |
CRÍTICA URBANA N.24 |
Hace una década la primavera árabe fue el catalizador de un descontento que desde el norte de África y Oriente Medio se extendía hacia el mundo occidental dibujando un mapa de la creciente fractura entre política y sociedad, de las injusticias y desigualdades inherentes al capitalismo
En contextos geográficos caracterizados por diferentes trayectorias históricas, por diversas culturas y condiciones políticas, sociales y económicas se expresaba un malestar que, a pesar de la especificidad de cada territorio, compartía denominadores comunes. La mercantilización y violación de los derechos humanos -agravadas por las medidas draconianas consecuentes a la crisis financiera del 2008 – habían evidenciado el enorme poder y los abusos de los lobbies económicos, así como la complicidad y opacidad del sistema político y la pérdida de legitimidad de muchos gobiernos. Politizar este malestar significaba buscar y articular códigos de reflexión y acción que permitiesen construir otras formas de gobernanza.

Occupy Wall Street. 17 septiembre 2011. Foto: Collin David Anderson en Public Intelligence.
Situar a las personas por encima de la economía para superar las angustias de la vida cotidiana transformando su base material y su forma social. Romper la atomización del individualismo para aprender a pensar y hacer desde lo común, creando una identidad colectiva a partir de movilizaciones y luchas compartidas. Frente al autoritarismo y a una democracia representativa centrada en la gestión partidista del poder, se reclamaba la soberanía y la igualdad política de los pueblos y de la ciudadanía. Se reivindicaba la urgencia de devolver sentido a la palabra democracia, de resignificar la participación como una praxis inclusiva y transformadora que configurase la vida política, económica, social y cultural. Se exigía una gobenanza de todos y todas, no relegada a las manos de una oligarquía y de sus intereses clientelares.
Un amplio abanico de prácticas conectaba y daba nuevo impulso a movimientos sociales y civiles existentes y abría camino a nuevas experiencias. Un hilo rojo vinculaba viejas y nuevas formas de activismo, actualizando el legado de los movimientos sociales urbanos antecedentes y de las prácticas anarquistas. La comunicación no violenta, la resistencia civil, la ausencia de líderes, la autogestión y autoorganización se declinaban en una variedad de estrategias que, gracias a las TIC, ensayaban otros canales de comunicación. Una constelación de procedimientos y vivencias colectivas tomaba así cuerpo para tejer una cultura solidaria creadora de alternativas concretas. Sus demandas unían clase trabajadora, estudiantes, intelectuales, movimientos feminista, LGTBI, antirracista y ecologista, entre otros. La defensa de derechos humanos como la libertad de expresión, la educación, la salud, el derecho a la ciudad y a la vivienda junto a la lucha contra todas formas de discriminación, represión y dictaduras, contra la explotación en pro de la dignidad del trabajo y la reivindicación del cuerpo como instrumento político articulaban las interseccionalidades. Esta amalgama heterogénea conformaba, a diferentes latitudes, movimientos – generalmente autoorganizados, apartidistas y horizontales- para imaginar y plasmar otro mundo posible. Una utopía compartida que tomaba patrones específicos según las realidades distintas. Onda Anomala (Italia 2008), Femen (Ucrania 2008), movimiento Verde (Iran 2009), 15M (España 2011), Occupay Wall Street (Estados Unidos 2011), movimiento Gezi (Turquía 2013), Focus E15 (Londres 2013) trazaban, entre otros, una geografía de la movilización y del disenso donde las protestas se complementaban con las propuestas. Una esperanza de cambio atravesaba y emocionaba el mundo.
Una geografía interconectada gracias a la Red que hibridaba lo físico y lo virtual para expresar la crispación social, divulgar informaciones muchas veces ocultadas por los poderes y canales institucionales. Internet y las redes sociales representaban un medio de debate, sensibilización y denuncia, que, además, permitía facilitar la coordinación y la movilización a gran escala. Desde este umbral virtual, una colectividad multitudinaria se levantaba en miles de plazas devolviendo sentido y uso colectivo a entornos cada vez más homogenizados y mercantilizados. Las plazas recuperaban así su función arquetípica: ofrecer un espacio donde lo público se encuentra y expresa, donde la polis se enfrenta consigo misma. Un ágora, operativo y simbólico, que contribuye a resignificar la palabra participación y lo urbano como espacio político. Un territorio común, donde los movimientos adquirían una dimensión material y visible, así como un espacio de representación que ponía en cuestión el poder y sus prácticas. Un lugar donde las decisiones no se tomaban en los despachos a puertas cerradas sino al alcance de todas y todos, donde lo público se hace comunitario.
En el 15M, asambleas multitudinarias, comisiones temáticas, grupos de discusión constituían el ámbito prioritario del debate y la toma de decisiones más relevantes haciendo de lo urbano un espacio de vida para encontrarse y compartir, y de creatividad anónima para pensar y experimentar. Puntos de información, simbologías gestuales -para manifestar acuerdo/ desacuerdo/ debate-, votaciones a mano alzada, traducciones y lengua de signos eran algunas de las herramientas para posibilitar una participación inclusiva y respetuosa hacia las minorías. Acampadas y cocinas autoorganizadas ampliaban los momentos y formas de la participación mientras rediseñaban, en tantas ciudades y pueblos del Estado español, la arquitectura y uso del espacio público rompiendo su normativización y ensayando otra forma de habitarlo.
A partir de estos entornos la reflexión y el debate se desplazaban hacia los barrios, vinculándose a las problemáticas de cada territorio para elaborar estrategias más específicas. La escala global, la urbana y la barrial convivían y se retroalimentaban compaginando los diversos niveles de la participación, en un flujo continuo entre macro y micro, presencial y virtual, reflexión y acción. Un ir y venir que remarcaba los vínculos entre diversas luchas y la necesidad de fomentar diálogos y aprendizajes compartidos que superasen las fronteras impuestas. Prácticas vivenciales y constituyentes, no exentas de divergencias, conflictos y errores, que querían moldear otros valores para habitar el mundo.
Frente a estas protestas, durante años, la criminalización y represión fueron la respuesta prioritaria de los poderes políticos y económicos para reafirmar su impunidad y monopolio. Contrarreformas, ulteriores recortes y tecnocracia las herramientas implementadas para seguir desmembrando los derechos fundamentales y remarcar el poder de las finanzas sobre las vidas. Mientras, el capitalismo de plataforma se ha ido configurando como un ulterior dispositivo de control y extracción de beneficios concentrados en pocas manos.
Sin embargo, este proceso de movilización también ha abierto fisuras e intersticios y ha creado nuevos códigos. Romper el silencio y dejar paso a las palabras, aprender del diálogo, practicar la escucha activa y la empatía son parte de este laboratorio humano y político. Un nuevo impulso a la lucha para un modelo de sociedad más inclusivo, cooperativo, depatriarcalizado, respetuoso de las vidas y del planeta también conforma parte de este proceso. Huelgas, mareas ciudadanas en defensa de los servicios públicos, asambleas y colectivos por el derecho a la vivienda, a la ciudad y la defensa de los bienes comunes, redes de economía social y solidaria, lucha contra el cambio climático se nutren, en diferentes contextos geográficos, de esta legado. Un proceso que ha puesto nuevos temas en la agenda política y, en algunos casos, ha fomentado un cambio de ciclo en la representación parlamentaria y/o procesos constituyentes. Una experiencia que ha tejido nuevas alianzas, avivando prácticas autogestionarias y de apoyo mutuo para trazar otros horizontes de convivencia.
Muchas preguntas quedan todavía abiertas y/o sin repuestas, y un largo camino para hacer de la participación una práctica transformadora aún está por recorrer.
Un camino necesario
Entender la participación como una práctica transformadora significa hacer de ella un dispositivo clave de redistribución del poder y de los recursos políticos, económicos, sociales y culturales, en su dimensión material y simbólica. Implica romper la jerarquía de las instituciones para implementar prácticas y espacios de horizontalidad que amplíen el abanico de los actores involucrados y su capacidad de incidir en la decisión y gestión de los asuntos de interés general.
Este articulado proceso conlleva también entender y visibilizar la estructura social de las relaciones de poder y su influencia sobre los entornos urbanos y quienes los habitan. Ciudadanía, agentes, grupos de presión son términos que indican una realidad heterogénea y compleja, que representan un conjunto de sujetos muy diversos con diferentes, puede que contrapuestos, intereses y con distinta capacidad de incidencia. Un conjunto dentro y fuera del cual hay poderes fácticos que no solo pueden vivir “en” la ciudad o territorio sino también “de” o “a costa de” ellos y sus habitantes a través de un articulado, a veces oscuro, entramado de factores y medios. Sujetos que imponen su visión del mundo y sus intereses particulares como la única realidad legítima a través de dinámicas que, alejadas del interés común, sustentan y remarcan la asimetría del poder. La relación entre iguales, ineludible para la construcción colectiva del hábitat, deja así paso a una condición de desigualdad manifiesta que priva a la colectividad de su derecho a ejercer como actor político. Un proceso de exclusión que la mercantilización de las vidas y el uso especulativo del territorio amplifican y endurecen cada día más.
Una asimetría que no queda reequilibrada, cuando no es respaldada, por gobiernos y partidos, que tampoco puede ser compensada por una participación institucional que, con demasiada frecuencia, sigue siendo definida por las pautas de la agenda político-administrativa o los cálculos electorales. Pautas según las cuales el qué, dónde, cuándo, cómo son establecidos de antemano sin un proceso realmente abierto e inclusivo ni compartiendo la misma manera de entender las prioridades sociales. Por eso, a pesar de que la palabra participación sea repetidamente pronunciada por los poderes institucionales, a menudo, la línea que la separa del simulacro puede ser sutil y frágil. Esta frontera lábil simboliza la distancia entre quien vive y quien decide sobre su entorno, entre qué y quién se considera o no legítimo, marcando un límite que, según los casos, puede resultar infranqueable.
Frente a ello es prioritario socializar informaciones y conocimientos, garantir la trasparencia y la rendición de cuentas. Redefinir las reglas de la gestión pública para eliminar su inercia y poner límites a la colaboración público-privada (con su opacidad y sus intereses privatisticos) fomentando aquella público-comunitaria. Sirven políticas valientes, comprometidas con el bien colectivo y permeables a la innovación social, que coordinen la participación entre los diferentes niveles de gobernanza. Iniciativas que fortalezcan la autogestión ciudadana y consoliden los lazos comunitarios y el trabajo en red para avanzar hacia una implicación de la colectividad en la toma de las decisiones que atañan a la existencia y a su gestión cotidiana.
Isegoría[1] es el término usado en la Antigua Grecia para definir el derecho de toda la ciudadanía a participar y expresarse en el ágora, inescindible de la libertad entendida como igualdad de derechos de todos y todas. A partir de eso hay que repensar una pedagogía social y política, que, sin hablar “en nombre de” y sin tecnicismos, dé voz y voto a las personas que no lo tienen, por ser discriminadas o dejadas en las sombras.
Una pedagogía integral y difusa que, entablando diálogos de igual a igual, sepa resignificar la participación desde los márgenes. Convertir la intergeneracionalidad (a partir de la infancia) y la interculturalidad en prácticas constituyentes y emancipadoras, capaces de integrar los saberes “expertos” con aquellos más vivenciales, ordinarios y cotidianos. Incluir la crítica y el disenso, fomentar una comunicación honesta, usar canales y metodologías participativas diversificadas dejando espacio a la experimentación. Una praxis que aprenda y enseñe a entender lo urbano respetando los cuerpos, sus tiempos vitales, diversidades y límites, para desmercantilizar la vida y darle centralidad. Una pedagogía que fomente una conciencia compartida para comprender que una democracia real no existe, ni existirá nunca, sin justicia económica, social y ambiental y sin una participación transformadora. Sin un sentir y actuar desde lo común que respete la alteridad.
_______
Nota
[1] Isegoría, procede de ισεγορια ισος (isos = todos) y αγορα (agora=asamblea).
Nota sobre la autora
Arquitecta. Trabaja en arquitectura, urbanismo participativo y participación ciudadana. Es investigadora y docente de participación ciudadana, derecho a la vivienda y a la ciudad. Ha colaborado con movimientos sociales y vecinales en diferentes barrios de Barcelona (Barceloneta, Casc Antic, La Mina y Bon Pastor). Ha sido integrante del GRECS y del OACU (UB). Es miembro de la Taula Veïnal d’urbanisme de Barcelona (FAVB) y de la Plataforma Barcelona no está en venda. Es miembro del consejo redacción de Crítica Urbana y coordinadora de este número.
Para citar este artículo:
Emanuela Bove. Resignificar la participación. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol.5 núm. 24 Participación: Mito o realidad. A Coruña: Crítica Urbana, junio 2022.