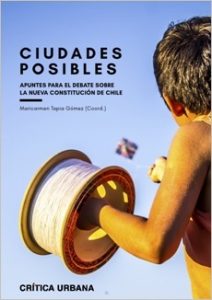Por Jean-Pierre Garnier|
CRÍTICA URBANA N.24 |
«Yo participo, tú participas, él participa, nosotros participamos, vosotros participáis, ellos deciden» (Eslogan anarquista)
Hoy en día, la democracia participativa se ha convertido en el símbolo oficial de la mejora del derecho de los ciudadanos para controlar los asuntos de la ciudad. Pero este supuesto avance tiene sus límites, que podrían (veremos más adelante por qué uso el tiempo condicional) resumirse en dos palabras: alternativa y trampa.
En muchos casos, los municipios han instrumentalizado, incluso domesticado, la opinión pública. La mayoría de conferencias, asambleas, reuniones de “ciudadanos”, o también consejos de barrio y “presupuestos participativos”, se organizan de manera que los participantes acepten los términos de los problemas, se vean abocados a dar opiniones “constructivas” y, como que si fueran “expertos”, colaboren en la producción de la etiqueta “aceptabilidad”, (nuevo sello de calidad para los “proyectos innovadores”). Para las autoridades o los “responsables”, esta manipulación es mucho más factible, cuando los “mecanismos” de buena voluntad y sumisión son fáciles de establecer y, sobre todo, menos arriesgados que los que permitirían plantear preguntas incomodas.
En otros casos, tal como se aplica, la democracia participativa da la clara impresión de estar incompleta, a pesar de los encomiables esfuerzos por hacer más efectiva la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. En primer lugar, porque los temas u objetos del debate quedan circunscritos al localismo y, en el caso del urbanismo al espacialismo, mientras que el origen de los problemas a tratar está casi siempre «en otra parte», es decir, en otras escalas geográficas y en ámbitos distintos al espacial. En segundo lugar, porque el pueblo, es decir –aquí voy a utilizar una palabrota- las clases dominadas están muy al margen de las políticas públicas que les afectan e involucran.

João Marcelo Martins en Unsplash
No es sorprendente la no participación de los ciudadanos. En los círculos de reflexión supeditados al poder, a menudo se preguntan «¿quién participa, quién no, por qué?». Una pregunta, que daría respuesta a las demás, brilla por su ausencia: ¿participación en qué, en la toma de decisiones o en los mecanismos que se ponen marcha para involucrar a la gente? No es exactamente lo mismo.
Afirmar, como hacen algunos sociólogos o politólogos, que «el asunto de la movilización en democracia participativa es un desafío esencial tanto para los actores como para los investigadores», indica que no incumbe a las personas que no son ni lo uno ni lo otro. Dejemos de lado a los investigadores. ¿Quiénes son los «actores»? Representantes electos locales, representantes del Estado central, funcionarios territoriales, profesionales del urbanismo, de la arquitectura o de la vivienda, gestores sociales o de equipamientos colectivos. En resumen, personas que, de un modo u otro, «hacen» la ciudad, ya sea su desarrollo, su organización o su gestión. Y no son los únicos. Existen otros actores que no contabilizan en democracia participativa y que bajo la rúbrica PPP (participación público-privada) tienen un gran peso en la dinámica urbana: las «fuerzas vivas», por no decir «capitalistas». Esto conlleva una pregunta sacrílega: ¿Es realmente «la ciudad asunto de todos» tal como se empeñan en hacérnoslo creer las altas esferas y los ayuntamientos?
Este eslogan, a mi parecer demagógico, pretende que se olvide que la ciudad es sobre todo negocio de unos pocos. Por consiguiente, ¿qué pueden hacer los «ciudadanos de a pie» en este asunto? ¿Se les atribuye el papel de actores de segunda o extras? ¿Por qué se pretende «involucrar» a toda costa a quienes están al margen de la escena pública y de la toma de decisiones? Se sabe muy bien que quedarán al margen de los mencionados procesos siempre que las decisiones se refieran a cuestiones importantes o esenciales. Cuestiones que a veces se califican de «sensibles» cuando la aprobación popular no está ganada de antemano y desencadenarían un debate público sin tapujos que suscitaría rechazo o incluso conflicto. De ahí la «valla sociológica del sistema político local» que deploran algunos observadores críticos[1].
Es admisible que los actores institucionales, en especial los representantes locales, consideren que «la cuestión de la participación popular es fundamental». Pero tienen una curiosa manera de explicar cómo y por qué. Decir, por ejemplo, que para estar a la altura de sus ambiciones de inclusión política y garantizar su legitimidad, la democracia participativa debe llegar a un público amplio y diversificado, es simplemente caer en la tautología. Porque esto equivale a decir que la democracia participativa tiene que involucrar al mayor número de personas posible. ¿Son estas «ambiciones» y «legitimidad» las de la democracia participativa? ¿No son más bien las autoridades las que se esfuerzan por aplicarlas… o escenificarlas?
Un sociólogo muy asiduo al «poder local», sin poner en tela juicio el principio de la «democracia participativa» y su pretendido “objetivo político», define muy bien qué pensar de las «experiencias» que supuestamente la concretan «en el terreno»: “La democracia participativa se parece a una serie de ejercicios de comunicación cuyo reto real es fingir que se hace participar más que hacer participar realmente. La actitud es mucho más importante que el contenido. Antes que ser un nuevo arte de gobernar, la consulta sería sólo un nuevo arte de comunicar”[2].
Esto remite a la llamada «crisis de representación», a la célebre «fractura cívica» convertida en brecha entre gobernantes y gobernados. De otro modo, hablar de la legitimidad del modelo y fórmula de comunicación de la democracia participativa, implicaría que ella misma sería la que debería legitimarse para restituir credibilidad a una democracia cada vez más desacreditada ante el pueblo.
Algunos lamentan que la democracia participativa «no sea un componente estándar del funcionamiento democrático». Me gustaría decir ¡afortunadamente! Ya se ha visto lo que ha ocurrido con la democracia representativa. Como había predicho Marx, se ha ido formalizando a medida que se ha institucionalizado. Y la «descentralización», reforzando el poderío de alcaldes, ministros o presidente regionales y de sus partidarios, no ha arreglado nada, solo ha convertido en feudos a los espacios locales manejados por el clientelismo de los caciques.
Todo el mundo sabe -aunque esté de moda pretender ignorarlo- que precisamente la promoción de la democracia participativa, pretende paliar la crisis de la democracia representativa, y no establecerla como alternativa. Lo cual equivaldría optar por la democracia directa y, en consecuencia, a traer de vuelta el denostado ideal comunista.
Propongo centrar el debate a partir de tres cuestiones:
- ¿Está prohibido tratar de actuar localmente sobre los factores globales y, en particular, articular de nuevo la “cuestión urbana” (o “ecológica”) con la “cuestión social”, es decir, debatir de nuevo nuestro tipo de sociedad y su inserción espacial?
- ¿Se puede aceptar la «movilización popular» de manera distinta a la de su carácter «militar», es decir, aceptarla de forma que el «compromiso» de los ciudadanos no fuera sólo el resultado de la llamada de los de «arriba» a los de «abajo”. ¿Dónde, en otros términos, «la palabra» no sería algo que se «da», sino que se «toma»?.
- La democracia directa, que se concibe como «riesgo» para la democracia participativa, ¿no podría ser más bien su culminación, es decir, ser a la vez su fin y su superación, en beneficio de la democracia a secas?
¿Irrealismo? ¿Utopía? No obstante, las movilizaciones populares auto-organizadas, que varios colectivos de militantes alientan con los temas más diversos, ya han demostrado su capacidad para despertar las conciencias, desarrollar aptitudes, imaginar proyectos (o contraproyectos) resistir y presionar a los poderes públicos para obtener lo que estos nunca habrían concedido voluntariamente.
Sin duda, se habrá comprendido que, en mi opinión, la democracia participativa no es incompleta ni desviada. Como si solo hiciera falta ponerla de nuevo en el camino correcto, o, como sostiene el sociólogo francés socio-liberal Pierre Rosanvallon a propósito de la democracia en general -tal como se define en la filosofía política burguesa-, porque su propensión es permanecer. En efecto, según él, no se trata de «una realidad cuyo objetivo se logra de una vez por todas, independientemente del contexto social e histórico en el que se haya pensado»[3]. Así que podemos seguir pretendiendo «democratizar la democracia», tarea interminable que evoca la que los dioses infligieron a Sísifo.
Con la expresión «democracia participativa» nos encontramos, lingüísticamente hablando, con un pleonasmo que, como es frecuente en la novolengua del discurso autorizado, combina negación y denegación. La negación como acción que reconoce implícitamente lo obvio: la democracia, en el sentido original y pleno del término, no puede existir en el sistema representativo, y mucho menos en el sistema capitalista, ambos oligárquicos. Para quien aún dude, sólo tiene recurrir a la revista L’Expansion, donde los burgueses se dirigen a sus pares. El titular de la portada de un número, «Ceux qui ont le pouvoir à Grenoble«, tiene el mérito de llamar cínicamente las cosas… y las personas por su nombre. Se trata de un interesante dossier sobre unas cincuenta personalidades políticas, económicas y científicas que gobiernan (en el sentido de la gobernanza, este pseudoconcepto importado de la novolengua empresarial) la «metrópolis» de Grenoble. Es fácil deducir quienes carecen de poder en esta zona urbana: la inmensa mayoría de la población. Lo que es válido para Grenoble lo es obviamente para las demás aglomeraciones urbanas. En cuanto a la denegación es la negativa y el rechazo de lo que implica aquella acción: fingen creer que podría ser de otra forma a cambio de algunos ajustes institucionales que se realizarían por iniciativa o con el beneplácito de quienes el eventual advenimiento de un poder verdaderamente popular no sería una promesa, un ideal o un sueño, sino una pesadilla. ¿No significaría esto el declive o incluso el colapso de su propio poder? Viniendo de ellos, la «democracia participativa» no puede ser otra cosa que demagogia participativa.
En definitiva, la democracia participativa implica subcontratar el control de la población a la propia población. Una parte de los “ciudadanos” –según término de la novolengua oficial- aquella preferentemente educada, diríamos que formateada, libre de toda sospecha de complicidad con el orden establecido; activistas asociativos supuestamente representantes de las aspiraciones emancipadoras de la sociedad civil, que olvidan que ésta es burguesa. Esta minoría de “ciudadanos” controla a la parte de la población más explotada y dominada. En realidad con el pretexto de trabajar por el «cambio social», militan, consciente o inconscientemente, sólo para asegurar la continuidad de esta sociedad modernizando las modalidades de la dominación.
________
Notas
[1] Michel Koebel, Le pouvoir local ou la démocratie improbable, Editions du Croquant, 2006.
[2] Luc Blondiaux, Le Nouvel Esprit de la démocratie, Seuil, 2006
[3] Pierre Rosanvallon, La démocratie, Gallimard, 2000.
Nota sobre el autor
Jean-Pierre Garnier. Sociólogo urbano. Los temas centrales de su trabajo son la urbanización capitalista, sus consecuencias socio-espaciales y el papel que juegan los técnicos y los intelectuales especializados en las zonas urbanas para justificar las políticas y las transformaciones territoriales y urbanas. Es miembro del equipo de asesores y colaboradores de Crítica Urbana.
Para citar este artículo:
Jean-Pierre Garnier. Democracia participativa: ¿alternativa o trampa?. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol.5 núm. 24 Participación: mito o realidad. A Coruña: Crítica Urbana, junio 2022.