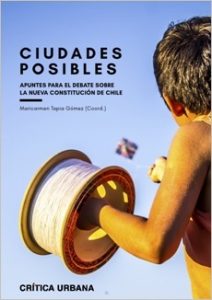Por Nacho Collado; Luis Fernández Alonso |
CRÍTICA URBANA N.21 |
Hoy algo ha cambiado y lo ha hecho de una manera profunda. Lo sabemos porque se ha modificado el sentir de la comunidad. Ya encontramos en la escuela aristotélica pinceladas de esta idea, que vendría a ser el conjunto de emociones y pensamientos colectivos que se activan de manera automática, no de manera irracional, sino influenciados por la técnica, el pensamiento y la cultura del momento.
Zambrano definió el sentido común como una racionabilidad colectiva, algo así como el dar por hecho que en un campamento de adolescentes la comida se repartirá equitativamente y no según sus habilidades físicas o mentales. En fin, un marco que establece lo que, en palabras de Gramsci podría ser la hegemonía, y del que es difícil escapar.

Foto: Esteban Román Mejía
El sentido común está estrechamente ligado a la identidad. En el País valenciano lo hemos padecido durante muchos años cuando se relacionaban las ideas de progreso, desarrollo y construcción. Lo cierto es que se estaba gritando: construcción, expansión, plusvalía. En cualquier caso, en el mundo del urbanismo, del pensar el hábitat humano, hemos visto cómo en la última década se ha consolidado un giro fundamental. Técnicos, investigadores y, sobre todo, la gente común, asumen que la expansión urbana infinita e injustificada es absurda, que los grandes rascacielos en los márgenes urbanos son monstruosos como lo es el hormigón que se extiende como una mancha de aceite. En el otro lado, planificadores y promotoras, que tienen los mismos intereses de hacer negocio que antes, hoy lo justifican mediante nuevas expresiones como consolidación y densificación.
En el fondo, lo que vemos es la idea de “límite” que hace mella en la imposición prometeica neoliberal. Es decir, el Prometeo que, en lugar de reivindicar la agencia antropológica y que obliga a la desmesura del mercado, se ve reducido por el sentir de un mundo con límites. En València lo podemos percibir en el debate público que se divide entre dos voluntades: la popular, que vemos en las movilizaciones continuas alrededor de infinidad de proyectos urbanísticos; y la económica, que se hace cuerpo asumiendo un discurso que recoge estos sentires, pero no renuncia al beneficio económico desmedido. Así oímos a una concejala declarar confundida, o confundiendo, que la urbanización de algunas parcelas alejadas de la trama urbana, pretende colmatar la ciudad. O a algunos interesados urbanistas de la universidad, y de alguna promotora, que nos explican que de no ejecutarse su proyecto tendremos una ciudad dispersa, aunque este se sitúe fuera de la mancha urbana y se ejecute sobre huerta productiva. El límite como marco por el que debe pasar todo.
No lo marcamos nosotros, lo marca el planeta. Pero la conciencia colectiva del límite ha cambiado mucho a lo largo de los años. A pesar de que el conocimiento helenístico hace milenios que defendía que la tierra es esférica, en el sentir colectivo solo se acepta esta idea hasta hace relativamente pocos años, imperando años atrás, la imagen de una tierra plana y con unos límites muy marcados. La falta de acceso al conocimiento y la precariedad de los transportes estimulaba aún más esta idea. La globalización del capital vino a romper estos esquemas y, a partir de la práctica de acciones y actuaciones colonialistas y extractivistas, impuso en el imaginario colectivo la idea de que los únicos límites se los ponía uno mismo. Hoy, sufrimos la perversión de haber creado a nuestra némesis: a lo largo de varias décadas, hemos desarrollado un marco jurídico, social y cognitivo favorable para un sistema que se alimenta de nosotros y del planeta como si no tuviera límite, y se convierte en una suerte de monstruo destructivo imparable.
En urbanismo, como en tantas otras cosas, las consecuencias de actuar como si no hubiera límites han sido desastrosas. En nuestro territorio, durante los años previos a la debacle inmobiliaria de 2008, los desarrollos urbanísticos crecieron a un ritmo muy superior del que lo hizo la población, hasta el punto de que, en 2015, el País Valenciano tenía un nivel de ocupación urbanística de suelo superior en términos absolutos a la media de la Unión Europea, y en términos relativos en relación a su población, superior incluso al de los Países Bajos, un territorio altamente urbanizado. Esto fue objeto de varias quejas y llevó a la Unión Europea a denunciar, en un conocido informe en febrero de 2009 , el impacto de este urbanismo devorador en el conjunto del Estado español y, especialmente, en el territorio valenciano y en la costa mediterránea.
En esta misma línea, encontramos ejemplos en la expansión de las ciudades. En concreto, los sistemas agrícolas periurbanos han venido padeciendo durante años una degradación sistemática, consecuencia de los procesos de especulación urbanística nacidos al calor de esta concepción del urbanismo sin límites. Basta señalar una zona como susceptible de urbanizarse, para abrir un imparable proceso de degradación y de movimientos en el registro de la propiedad ¿Quién puede exigir a las familias agrícolas a conservar en producción unos terrenos si se puede obtener un beneficio económico inmediato mucho mayor gracias a las suculentas ofertas de las promotoras urbanísticas?
Estos procesos continúan ocurriendo hoy en día, incluso si el territorio que se degrada es l’Horta Valenciana, declarada por la FAO como patrimonio agrícola mundial y protegida por la normativa autonómica; incluso si estos espacios agrícolas periurbanos han sido señalados por el Comité Económico y Social Europeo como zonas de un alto valor, tanto ecológico como económico, que debe ser protegido; incluso si la población de la ciudad de València es todavía inferior a la que había en 2010; incluso si la capital ya tiene proyectados desarrollos urbanísticos (muchos en ejecución) para albergar a más de 20.000 nuevos habitantes; incluso en un contexto de crisis climática que marca la agenda urbana y que busca, entre otras cosas, evitar la expansión de las ciudades, revitalizar los centros urbanos y garantizar formas de producción alimentaria locales y sostenibles; todo ello continua produciéndose hoy; incluso cuando parece que hemos asumido, en el sentir común , los límites del planeta. Hoy el relato debe pasar a través del tamiz de un mundo con límites, pero los intereses económicos y el neoliberalismo son escurridizos y adaptativos como el agua.
Nota sobre los autores
Nacho Collado Gosàlvez és advocat, investigador i soci d’El Rogle, Mediació Recerca i Advocacia, una cooperativa valenciana dedicada a la defensa del dret a l’habitatge i a la ciutat. Té Màster de Ciutat i Urbanisme (UOC) i altre en mediació. Estudia filosofia a l’UNED i desenvolupa un doctorat a la Universitat de València. Participa a diversos col·lectius pel dret a la vivenda i a la ciutat, com Entrebarris, a València. El Rogle forma part de l’equip de assessors de Crítica Urbana. https://elrogle.es
Luis Fernández Alonso és soci treballador de la cooperativa El Rogle. Desenvolupa tasques d’assessorament, mediació i investigació social en diversos àmbits però especialment en qüestions d’habitatge i dret a la ciutat. És graduat en Dret per la UNED i Llicenciat en Sociologia per la UV. Va estudiar un màster de Política Social i Mediació Comunitària a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de Barcelona. El Rogle forma part de l’equip de assessors de Crítica Urbana. https://elrogle.es
Para citar este artículo:
Nacho Collado; Luis Fernández Alonso. El límite en el sentido común. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol.4 núm. 21 Los límites del crecimiento. A Coruña: Crítica Urbana, noviembre 2021.