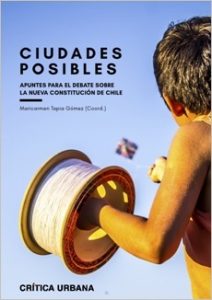Por Marcelo Corti|
CRÍTICA URBANA N.18 |
Por pudor, hipocresía o espanto, el lenguaje omite formular palabras precisas para designar situaciones que sí lo son. Tenemos palabras como viuda o huérfano, pero ninguna para una madre o un padre que ha perdido un hijo; algo parecido ocurre con quien no tiene casa y vive en la calle (ser arrojado “a la puta calle”, a la cochina calle, es la amenaza o el temor de alguien que puede ser desalojado). El inglés aporta el homeless, que en versión castellana pasa al menos potente “sin hogar”. Tenemos también la compleja construcción lingüística “persona de la calle” o la aún más compleja “en situación de calle”, que al menos le quita a quien sufre esa carencia el estigma ontológico de ser de la calle.
En un amplísimo gradiente que va de miserable a opulento, es el espacio privado el que aloja a la mayoría de las personas. Paradójicamente, el recurso de alojarse en el espacio público implica la mayor separación respecto a la sociedad constituida, porque disloca el carácter del lugar y confunde los tiempos de la intimidad y el encuentro. Hay en ese estado simultáneamente la mayor exposición y la menor inclusión o integración (según como se nombre ese objetivo).

Córdova, Argentina. Foto: Marcelo Corti
Vivir en la favela, en la villa miseria, en la callampa es horrible, pero vivir en la calle es peor. Una familia favelada, un villero, alguien de los ranchitos tiene una referencia de donde vive (aunque no pueda darla en una entrevista de trabajo), tiene vecinos que en ocasiones pueden ser hostiles pero las más de las veces son solidarios, puede –con todas las dificultades del caso– reclamar derechos y puede organizarse. No hay (o si los hay, no abundan) colectivos organizados de personas que viven en la calle; sus casos son siempre individuales o a lo sumo familiares, sus derechos se tramitan con la intermediación de personas caritativas u organizaciones altruistas –como los encuentros en estadios de fútbol que organiza la Red Solidaria en Buenos Aires en las noches de mucho frío para ofrecer algo de abrigo y comida caliente. Cada tanto, alguna organización profesional o colectivo de la arquitectura o el diseño convoca algún concurso de ideas para brindarles “soluciones”; las propuestas suelen ser bien intencionadas pero tienden a celebrar o romantizar el problema más que a resolverlo. Vivir en la calle está asociado siempre a individuos aislados y en muchísimos casos con algún problema de adaptación social, sea este la causa o una consecuencia de ese desamparo.
El equipaje –o el mobiliario, según se entienda– es mínimo. Un colchón desvencijado o sus restos de poliuretano, alguna manta o bolsa para cubrirse, unas bolsas con cacharros y alguna pertenencia personal. Para cubrirse de la lluvia puede servir una improvisada carpa de nylon o un par de chapas abandonadas en un barrio pobre de la ciudad o la techumbre brindada por un puente. Una estrategia “superadora” es buscar el balcón o la marquesina que proteja de la lluvia en un barrio de gente pudiente que, además, pueda aportar alguna comida caliente o un billete. Algún bar que no prohíba el uso del baño, algún vecino o vecina que adopte al hombre o la mujer sin hogar como cliente, en la acepción más clásica del término. Los “requisitos” para vivir en la calle son, según se mire, muy pocos o excesivamente cuantiosos; si es por lo necesario, Diógenes el Cínico solo necesitaba que no le taparan el sol, las personas que viven en la calle renuncian en cambio a todo lo material y a gran parte de lo inmaterial. Si hubieran tenido esa cantidad de cosas de la que carecen, podríamos decir que la gastaron para vivir en la calle (una vez más, se confirma que no hay nada más caro que ser pobre: hay que privarse de muchas cosas para serlo…).

Foto: Jon Tyson en Unsplash
Hay alternativas ingeniosas. Poco después de la crisis argentina de 2001/2 se conocieron historias de gente que se había asentado en el Aeroparque de Buenos Aires, con climatización, baños disponibles y alimentos sobrantes en los patios de comidas. Los shoppings center permiten trayectorias similares de 8 a 22 horas; una vestimenta razonable rescatada de épocas más prósperas y una conducta discreta ayudan a obtener la tolerancia de la seguridad y la administración.
Otras diferencias: las villas miseria tienen una revista propia, La Garganta Poderosa, con sede en la Zabaleta porteña y buena cantidad de periodistas que surgieron de las propias villas. La revista es la voz de las villas. Las personas en situación de calle tienen la ayuda de algunos medios, como Hecho en Buenos Aires o la cordobesa La luciérnaga, que pueden vender en las calles como recurso para tener un ingreso y acceder a una instancia primaria de socialización y a veces incluyen entrevistas a esos vendedores o vendedoras.
Como en toda situación deficitaria de vivienda, a veces la calle es una alternativa transitoria, ocasional, una estrategia extrema, no necesariamente producto de haber sido “echado a la calle”. Es ahorrar el costo y tiempo de un viaje para llegar a un trabajo, o la táctica del migrante mientras consigue allegarse a una familia conocida o conseguir un cuarto barato en una pensión. En la película Bolivia, de Adrián Caetano, un camarero de restaurante recién llegado a la ciudad paga un peso por tomar un café y el subsiguiente derecho a dormir reclinado sobre la mesa de un bar.
Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hacia 2019 (año en que se realizó un Censo Popular a cargo de varias organizaciones) 7.251 personas estaban en Buenos Aires en situación de calle, de las que 870 eran niñas o niños y 1.600 lo estaban por primera vez. Estadísticamente, representan menos del 2 % de las personas con problemas de vivienda en la ciudad, aquellas que viven en villas de emergencia, conventillos, hoteles de mala muerte u otras situaciones de emergencia. ¿Qué implica esta particularidad estadística? En principio, muy poco, al menos desde la mirada de las disciplinas que intervienen en el hábitat y la ciudad y en las políticas públicas que atienden esos temas. La resolución del problema de la vivienda requiere la aplicación de diversas políticas: de gestión de suelo, de urbanización, de provisión pública, de producción social. No es distinta la solución para quien vive en una villa miseria que para quien vive en una vereda –en todo caso es distinta la urgencia, aunque no tan distinta… Luego de eso y una vez que vivamos en una ciudad justa donde el acceso a la vivienda ya no sea un problema, si queda gente en la calle será tema de otras disciplinas y de otras políticas.
Nota sobre el autor
Marcelo Corti. Arquitecto (UBA) y urbanista (UBA, Universidad de Barcelona). Director de la editorial y revista Café de las ciudades. Director de la Maestría en Urbanismo FAUD-UNC. Integra el Estudio Estrategias y la red de consultores La Ciudad Posible.
Para citar este artículo:
Marcelo Corti. La maldita calle. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol.4 núm. 18 Vivir en la calle. A Coruña: Crítica Urbana, mayo 2021.