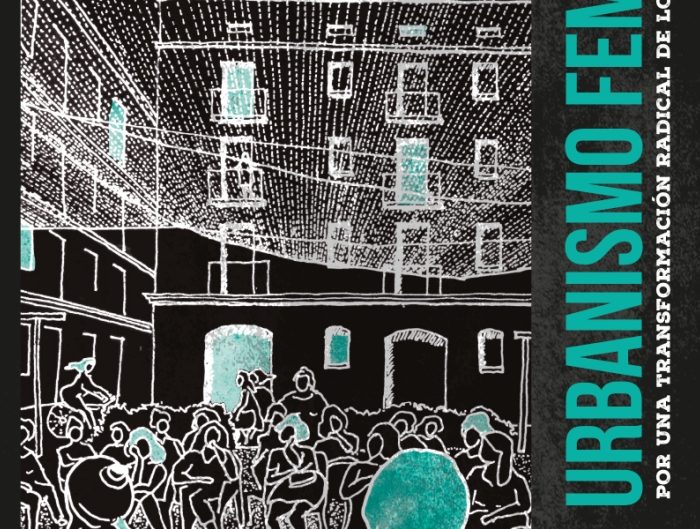Por Carmen Figueiras |
CRÍTICA URBANA N.23 |
¿Es posible que el resultado de la encuesta Colegiad@s 2018 propuesta por el Consejo Superior de Arquitectos de España (CSCAE) haya quedado en el olvido? Ésta fue publicada en 2018 con el objetivo de conocer en profundidad el estado de la profesión, identificar tendencias y planificar estrategias para un futuro integrador en las estructuras colegiales y en el propio ejercicio profesional.
En el Estudio sobre la situación de las mujeres en la arquitectura en España. Resumen Ejecutivo Marzo 2021[1] publicado el 8M de 2021, se ponen de manifiesto una serie de cuestiones sobre las reflexionaré, desde mi doble perspectiva como arquitecta autónoma y como presidenta de una delegación de un COA periférico[2].
Brecha salarial y situación laboral
La brecha salarial entre arquitectas y arquitectos se sitúa en un 19%. En el sector privado ésta crece hasta alcanzar el 21% mientras que, en el sector público, si bien no desaparece, sí disminuye hasta el 6%.
En cuanto a la situación laboral y tipos de trabajo, se identifica claramente un porcentaje menor de arquitectas que trabajan por cuenta propia (11 puntos de diferencia respecto a los arquitectos). En el caso de trabajos asalariados, un dato que llama la atención, es que en la franja de edad de 41 a 50 años hay una mayor proporción de contratos temporales para ellas que en otras franjas.

Ilustración de Amanda Martínez, compañera arquitecta nicaragüense con la que colaboro en proyectos militantes que surgen a partir de pensar en otras perspectivas sobre las mujeres arquitectas en el futuro.
Percepción de la desigualdad y de la discriminación
En el estudio del CSCAE vemos que son muchas más las mujeres arquitectas que perciben desigualdades por cuestión de género, en relación con los arquitectos: el 85% de mujeres las perciben frente al 41% de hombres. Esta gran diferencia de la percepción de la desigualdad se debe a la deslegitimación continuada de las experiencias de las mujeres en cualquiera de los ámbitos de la vida en los que estamos presentes.
De hecho, las razones expuestas están vinculadas a las propias experiencias y no tanto a datos cuantificables. La más señalada es que nuestro sector está profundamente masculinizado. Otros argumentos que se aportan es el reparto desigual en las tareas de cuidados y la dificultad de acceso a puestos de responsabilidad que exigen una dedicación casi en exclusiva a la esfera profesional y que relacionamos con la metáfora del “techo de cristal”.
Son de sobra conocidas situaciones en las que muchas arquitectas hemos tenido que experimentar innumerables renuncias durante épocas de crisis que suponen interrupciones en el desarrollo de nuestra profesión y cuyas consecuencias futuras desconocemos pero que son fáciles de intuir (bajas pensiones, empobrecimiento en nuestra vejez…). Durante los periodos de crisis (sistémicas o particulares) muchas arquitectas hemos sido (y seguiremos siendo) las primeras víctimas de una profesión excesivamente vinculada a lógicas de autoexplotación propias del sistema ultraliberal capitalista en el que vivimos e inundado por el discurso engañoso de la meritocracia.
Uno de los datos fundamentales para entender esta cuestión es que se contabiliza en un 22% las mujeres colegiadas que hemos renunciado a nuestra colegiación en algún momento de nuestra vida laboral simplemente por motivos de maternidad y conciliación familiar, en comparación con el 2% de los arquitectos por la misma razón.
Quiero poner el acento en cuestiones propias de nuestra profesión. No nos es ajena la existencia de equipos de arquitectos formados a partir de vínculos sentimentales donde, ante situaciones económicas adversas y para poder garantizar la subsistencia del propio estudio, las mujeres de estos equipos han renunciado a sus colegiaciones, a sus altas como trabajadoras e incluso a su firma de proyectos condenándonos a una situación de alegalidad e invisibilización a todas luces injusta.
Este es un sólo ejemplo de cómo el sistema trabaja perversamente contra nosotras: al ser las que menos ingresamos (que no las menos productivas), será “lógico” que seamos las primeras en retirarnos del circuito para disminuir los gastos en un momento de bajos ingresos. Esto no nos afecta sólo en el momento en que nos retiramos del circuito laboral, sino que hay consecuencias futuras como son el estancamiento de nuestros currículos profesionales que supone carencias en solvencias técnicas o económicas, factores imprescindibles en los procesos de contratación pública que nos dejan en unas condiciones de desigualdad gravísimas, y que no atienden a lo que la propia Ley de Contratos del Sector Público indica con respecto a los principios de igualdad y no discriminación entre los licitadores.
Reflexiones como arquitecta y presidenta
Como arquitecta autónoma me planteo cuál ha sido la verdadera relevancia de la publicación de este estudio que arroja datos tan sonrojantes para toda la profesión. Las mujeres en el mundo de la arquitectura no somos objetos de estudio, somos sujetos de estudio. Lamento profundamente nuestra desafección colectiva a la hora defender nuestros intereses para no tanto romper el famoso “techo de cristal” como reivindicar que no debe existir un “suelo pegajoso” que nos precariza y nos aparta de caminos de valor y reconocimiento.
Durante mis dos años y medio como presidenta de la delegación de Lugo del COAG y una cierta trayectoria activista, he percibido (lamentablemente) la falta de un tejido sólido feminista dentro de la Institución. Más allá de loables iniciativas encargadas de la visibilización de compañeras como son el ejemplo #haimulleres impulsada por compañeras del COAG, es incuestionable la carencia de una política feminista cuando llegamos a nuestros puestos de responsabilidad. Ésta no se instaura con la simple aparición de mujeres en puestos de relevancia dentro de instituciones o administraciones ya que se trata de mera representatividad democrática: cuantas más arquitectas seamos, más habrá en puestos de responsabilidad y representación. La política feminista consiste en que aquellas que queramos ejercerla desde nuestros cargos tenemos que estar dispuestas a que todas nuestras decisiones estén encaminadas a obtener una mayor igualdad y a erradicar todas las opresiones legitimadas por el sistema.
Toda esta energía transformadora no puede recaer sobre las espaldas de las personas que se sienten comprometidas con estas políticas, sino que es necesario sentirnos respaldadas por el colectivo; esto nos lleva a implicarnos políticamente como colegiadas con una actitud posibilista y no tanto de crítica –todas sabemos lo complicado que es luchar contra corrientes dominantes- en el caso de los COAS. Debemos dotarnos de la capacidad de decisión y de los recursos necesarios para poner en marcha proyectos políticos verdaderamente transformadores. Sólo de este modo podremos hacer políticas de calado y evitar que nuestras acciones sean irrelevantes, accesorias o que se entiendan como batallas aisladas. Nuestro trabajo definitivamente debe funcionar como parte de una acción común de impugnación general a un sistema que no nos garantiza una igualdad real.
Es necesario advertir que desde las instituciones hay que poner una especial atención y pulcritud a la hora de trabajar encaminadas hacia políticas feministas y no instrumentalizarlas ni cooptarlas de modo que nuestras reivindicaciones desde el colectivo queden desactivadas. Esto es, poner al servicio nuestros cargos para crear dinámicas de escucha activa y facilitar la construcción del relato de las mujeres en el mundo de la arquitectura. No veo otro futuro para los COAS que como catalizador de pensamientos críticos de alto calado intelectual respecto a la situación de las arquitectas, así como ser parte activa en la búsqueda de soluciones integrales con respecto a las crisis que atravesamos las mujeres que afecta profundamente a nuestro sector o con medidas no tan visibles pero sí profundamente transformadoras, como exigir que en las nuevas leyes de arquitectura haya un control y garantía para que las mujeres podamos ejercer nuestra profesión en el ámbito público y privado en totales condiciones de igualdad.
Por último, querría lanzar una reflexión en cuanto al futuro de nuestro colectivo en relación a nuestros COAS: Es bien sabido que las arquitectas (y arquitectos) sufrimos un profundo desarraigo como colectivo con respecto a los colegios que puede venir derivado de una obligatoriedad para ejercer nuestra profesión por cuenta propia y la falta de motivación para colegiarnos en el caso de que ejerzamos la profesión en otros ámbitos. Si bien soy de las que cree que se trata de un sistema mejorable, creo que los colegios tienen una estructura solvente para defender nuestra profesión y cuyas políticas pueden reflejar las necesidades de sus colegiadas. Es momento de hacer un trabajo de profunda reflexión desde esta institución, buscar vías alternativas de vinculación dirigidas hacia actuales y futuras colegiadas, creando espacios de debate y el aprendizaje enfocados a resolver problemas de desigualdad en nuestro ejercicio profesional y los que imaginamos que vendrán con la previsible aparición de mayor diversidad de profesionales en cuanto a sexo, raza y origen económico, con sus propias problemáticas, que complejizará y enriquecerá nuestro colectivo.
_______________
[1] http://www.cscae.com/images/stories/Arquitectura/Avance_Estudio_de_Gnero-baja.pdf Además de éste hay estudios anteriores publicados por el CSCAE sobre género que arrojan datos interesantes, como “Arquitectura y género. Situación y perspectiva de las mujeres arquitectas en el ejercicio profesional Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España”, publicado en 2009. https://www.inmujeres.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE0188.pdf)
[2] Identifico en este caso al Colegio de Arquitectos de Galicia como periférico en relación a la estructura colegial de nuestra profesión en el Estado Español, en el que los Colegios de Arquitectos como el de Madrid, Cataluña o Andalucía tienen un peso destacado en el CSCAE.
Nota sobre la autora
Carmen Figueiras Lorenzo es arquitecta y presidenta de la delegación de Lugo del Colegio de Arquitectos de Galicia.
Para citar este artículo:
Carmen Figueiras. Ser arquitecta en el Estado español. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol.5 núm. 23 Urbanismo Feminista. A Coruña: Crítica Urbana, marzo 2022.